Admitamos que la literatura empieza en el momento en que la literatura es pregunta. Esta pregunta no se confunde con las dudas o los escrúpulos del escritor. Si éste llega a interrogarse escribiendo, asunto suyo; que esté absorto en lo que escribe e indiferente a la posibilidad de escribirlo, que incluso no piense en nada, está en su derecho y así es feliz. Pero queda esto: una vez escrita, está presente en esa página la pregunta que, tal vez sin que lo sepa, no ha dejado de plantearse al escritor cuando escribía; y ahora, en la obra, aguardando la cercanía de un lector –de cualquier lector, profundo o vano– reposa en silencio la misma interrogación, dirigida al lenguaje, tras el hombre que escribe y lee, por el lenguaje hecho literatura.
Es posible tachar de fatuidad esta preocupación que la literatura tiene por sí misma. Insiste en hablar a la literatura de su nada, de su falta de seriedad, de su mala fe; en ello radica precisamente el abuso que se le reprocha. Se presenta como importante, considerándose objeto de duda. Se confirma despreciándose. Se busca: hace más de lo que debe. Pues tal vez sea de esas cosas que merecen encontrarse, pero no buscarse.
La literatura quizá no tenga derecho de considerarse ilegítima. Pero, hablando con propiedad, la pregunta que encierra no atañe a su valor o a su derecho. Si es tan difícil descubrir su sentido, es porque esta pregunta suele transformarse en un proceso contra el arte, contra sus poderes y contra sus fines. La literatura se levanta sobre esas ruinas: paradoja esta que es para nosotros un lugar común. Más aún, habría que investigar si esta impugnación del arte, que desde hace 30 años representa su parte más ilustre, no supone el deslizamiento, el desplazamiento de una fuerza que trabaja en el secreto de las obras y a la que le repugna salir a la luz, trabajo este en su origen muy distinto de cualquier menosprecio por la actividad o por la Cosa literaria.
Observemos que, como negación de sí misma, la literatura nunca ha significado la simple denuncia del arte o del artista como mistificación o como engaño. Que la literatura sea ilegítima, que en el fondo haya en ella impostura, sí, no cabe la menor duda. Pero algunos han descubierto más: la literatura no sólo es ilegítima, sino también nula y esa nulidad tal vez constituya una fuerza extraordinaria, maravillosa, con la condición de hallarse aislada en estado puro. Hacer de modo que la literatura fuese el descubrimiento de ese interior vacío, que toda ella se abriera a su parte de nada, que comprendiera su propia irrealidad, es una de las tareas que ha perseguido el surrealismo, de tal manera que es exacto reconocer en él a un poderoso movimiento negador, pero que no menos cierto es atribuirle la más grande ambición creadora, pues cuando la literatura coincide un instante con la nada e inmediatamente lo es todo, ese todo empieza a existir: ¡oh maravilla!
No se trata de maltratar a la literatura sino de comprenderla y de ver por qué sólo se la comprende menospreciándola. Con sorpresa se ha comprobado que la pregunta: “¿Qué es la literatura?” nunca había recibido sino respuestas insignificantes. Pero he aquí lo más extraño: en la forma de esa pregunta aparece algo que le quita toda seriedad. Se puede preguntar, y así se ha hecho: ¿qué es la poesía?, ¿qué es el arte?, incluso: ¿qué es la novela? Pero la literatura, que es poema y novela, parece el elemento de vacío, presente en todas esas cosas graves y hacia el cual, con su propia gravedad, la reflexión no puede volverse sin perder su seriedad. Si la reflexión imponente se acerca a la literatura, la literatura se constituye en una fuerza cáustica, capaz de destruir lo que en ella y en la reflexión podía ser imponente. Si la reflexión se aleja, entonces, en efecto, la literatura vuelve a ser algo importante, esencial, más importante que la filosofía, la religión y la vida del mundo a la que incluye. Pero que, asombrada ante esa influencia, la reflexión vuelva hacia ella y le pregunte lo que es, penetrada al punto por un elemento corrosivo y volátil, esa fuerza no puede sino despreciar una Cosa tan vana, tan vaga y tan impura, y en ese desprecio y esa vanidad consumirse a su vez, como lo ha demostrado a las claras la historia de Monsieur Teste.
Caería en un error el que hiciese que los fuertes movimientos negadores contemporáneos fueran responsables de esa fuerza volatilizadora y volátil en que al parecer se ha constituido la literatura. Hace alrededor de ciento cincuenta años, un hombre que tenía del arte la idea más alta que se pueda uno formar –puesto que veía que el arte puede ser religión y la religión, arte–, un hombre, decimos (llamado Hegel), describió todos los movimientos por los cuales aquel que escoge ser literato se condena a pertenecer al “reino animal del espíritu”. Desde su primer paso, dice poco más o menos Hegel,[I] el individuo que quiere escribir se ve detenido por una contradicción: para escribir, se necesitan dotes de escritor. Mas las dotes en sí no son nada. Mientras, no habiéndose sentado ante su mesa, no haya escrito una obra, el escritor no es escritor y no sabe si tiene capacidades para hacerlo. Sólo tiene dotes luego de haber escrito, pero las necesita para escribir.
Esta dificultad aclara, desde el principio, la anomalía que es esencia de la actividad literaria y que el escritor debe y no debe superar. El escritor no es un soñador idealista, no se contempla en la intimidad de su alma bella, no se hunde en la certidumbre interior de sus dotes. Las pone en acción, vale decir que precisa de la obra que produce para tener conciencia de ellas y de sí; antes de su obra no sólo ignora quién es sino que no es nada. Sólo existe a partir de la obra pero, entonces, ¿cómo puede la obra existir? “El individuo –dice Hegel– no puede saber lo que es mientras no se haya transportado, mediante la operación, hasta la realidad efectiva; entonces parece que no puede determinar la finalidad de su operación antes de haber operado; y, sin embargo, siendo consciente, antes debe tener frente a sí la operación como íntegramente suya, es decir como fin.” Ahora bien, lo mismo ocurre para cada nueva obra, pues todo vuelve a empezar a partir de nada. Y también ocurre lo mismo cuando realiza la obra parte por parte: si no tiene su obra ante sí en un proyecto ya formado por completo, ¿cómo puede fijárselo como fin consciente de sus actos conscientes? Mas si la obra ya está por entero presente en su espíritu y si esa presencia es lo esencial de la obra (las palabras se consideran aquí no esenciales), ¿por qué habría de realizarla más? O bien, como proyecto interior, es todo lo que será y, desde ese instante, el escritor sabe de ella todo lo que puede saber: por consiguiente la dejará reposar en su crepúsculo, sin traducirla a palabras, sin escribirla, pero, entonces, no escribirá, no será escritor. O bien, tomando conciencia de que la obra no puede ser proyectada sino sólo realizada, de que sólo tiene valor, verdad y realidad por las palabras que la desarrollan en el tiempo y la inscriben en el espacio, se pondrá a escribir, pero a partir de nada y con vistas a nada y, según una expresión de Hegel, como una nada que trabaja en la nada.
A decir verdad, nunca se podría superar este problema si el hombre que escribe esperara de su solución el derecho de ponerse a escribir. “Precisamente por ello –observa Hegel– debe éste empezar inmediatamente e inmediatamente pasar al acto, sean cuales fueren las circunstancias, y sin pensar más en el principio ni en el medio ni en el fin.” Así rompe el círculo, pues las circunstancias en que se pone a escribir son a sus ojos lo mismo que su talento y el interés que en ello encuentra, el movimiento que lo lleva adelante, lo incitan a reconocerlas como suyas, a ver en ellas su propio fin. Valéry nos ha recordado con frecuencia que sus mejores obras habían nacido de una orden fortuita y no de una exigencia personal. Más ¿qué veía en ello de sorprendente? Si se hubiese puesto a escribir Eupalinos por sí mismo, ¿por qué razón lo habría hecho? ¿Por haber tenido en la mano un pedazo de concha? ¿O porque al abrir un diccionario una mañana leyó en La Gran Enciclopedia el nombre de Eupalinos? ¿O bien porque, deseando ensayar la forma del diálogo, por casualidad dispone de un papel que se presta para esa forma? Como punto de partida de la obra más grande se puede suponer la circunstancia más fútil: esa futilidad no compromete en nada: el movimiento por el cual el autor hace de ella una circunstancia decisiva basta para incorporarla a su genio y a su obra. En este sentido, la publicación Architectures, que le ordenó Eupalinos, es a las claras la forma en que originalmente Valéry tuvo el talento para escribirla: esa orden fue el principio de ese talento, fue ese talento mismo, pero hay que agregar también que la orden no cobró forma real, no fue un proyecto verdadero sino por la existencia, el talento de Valéry, sus conversaciones en el mundo y el interés que ya había mostrado por ese tema. Toda obra es obra de circunstancia: lo cual sólo quiere decir que esa obra tuvo un principio, que empezó en el tiempo y que ese momento del tiempo forma parte de la obra puesto que, sin él, ésta sólo habría sido un problema insuperable, tan sólo la imposibilidad de escribir.
Supongamos que la obra está escrita: con ella ha nacido el escritor. Antes, no había nadie para escribirla; a partir del libro existe un autor que se confunde con su libro. Cuando Kafka escribe al azar la frase: “Él miraba por la ventana”, se encuentra, según dice, en una especie de inspiración tal que esta frase ya es perfecta. Es que él es su autor; o, mejor dicho, gracias a ella él es autor: de ella obtiene su existencia, él la ha hecho y ella lo ha hecho, ella es él y él es por completo lo que ella es. De ahí su dicha, dicha sin mezcolanza, sin defecto. Sin importar lo que pudiera escribir, “la frase ya es perfecta”. Así es la certidumbre honda y extraña de la que el arte hace una meta. Lo que está escrito no está ni bien ni mal escrito, no es ni importante ni vano, ni memorable ni digno de olvidarse: es el movimiento perfecto mediante el cual lo que dentro no era nada ha surgido a la realidad monumental del exterior como algo necesariamente verdadero, como una traducción necesariamente fiel, puesto que aquello que traduce sólo existe por ella y en ella. Se puede decir que esta certidumbre es como el paraíso interior del escritor y que la escritura automática fue sólo un medio para hacer real esta edad de oro, lo que Hegel llama la dicha pura de pasar de la noche de la posibilidad al día de la presencia o incluso la certidumbre de que eso que surge a la luz no es otra cosa que lo que dormía en la noche. Más, ¿con qué resultado? En apariencia, al escritor que por entero se recoge y se encierra en la frase “El miraba por la ventana” no se le puede pedir ninguna justificación al respecto, puesto que para él nada existe sino ella. Pero al menos existe y si en verdad existe al grado de hacer de quien la ha escrito un escritor, es porque no sólo es su frase, sino la frase de otros hombres, capaces de leerla, una frase universal.
Empieza entonces una prueba desconcertante. El autor ve que los demás se interesan en su obra, pero el interés que les merece es un interés distinto del que había hecho de ella la pura traducción de sí mismo y ese interés distinto cambia la obra, la transforma en algo en donde él no reconoce la perfección primera. Para él, la obra ha desaparecido, es la obra de los demás, la obra donde ellos están y él no está, un libro que adquiere su valor de otros libros, que es original si no se les parece, que se comprende porque es su reflejo. Ahora bien, el escritor no puede pasar por alto esta nueva etapa. Ya lo hemos visto, él sólo existe en su obra, pero la obra sólo existe cuando es esa realidad pública, extraña, hecha y deshecha por el choque de las realidades. Así, él se encuentra desde luego en la obra, pero la obra en sí desaparece. Ese momento de la vivencia es particularmente crítico. Para superarlo entran en juego interpretaciones de todo tipo. Por ejemplo, el escritor quisiera proteger la perfección de la Cosa escrita manteniéndola tan alejada como sea posible de la vida exterior. La obra, lo que él ha hecho, no es ese libro comprado, leído, triturado, exaltado o aplastado por el devenir del mundo. Pero, entonces, ¿dónde comienza, dónde termina la obra?, ¿en qué momento existe?, ¿por qué hacerla pública? Si es necesario proteger en ella el esplendor del yo puro, ¿por qué hacerla pasar al exterior, realizarla en palabras que son las de todos?, ¿por qué no retirarse a una intimidad cerrada y secreta, sin producir nada fuera de un objeto vacío y un eco moribundo? Otra solución, el escritor acepta suprimirse a sí mismo: en la obra sólo cuenta el que la ha leído. El lector hace la obra; leyéndola, la crea; él es su verdadero autor, es la conciencia y la sustancia viva de la Cosa escrita; así, el autor tiene sólo una meta, escribir para ese lector y confundirse con él. Tentativa esta sin esperanza. Pues el lector no quiere una obra escrita para él, sólo quiere una obra ajena, donde descubra algo desconocido, una realidad diferente, un espíritu separado que lo pueda transformar y que él pueda transformar en sí mismo. En verdad, el autor que escribe precisamente para un público no escribe: el que escribe es ese público y, por esta razón, ese público ya no puede ser lector; la lectura es sólo aparente, en realidad es nula. De ahí la insignificancia de las obras hechas para ser leídas, nadie las lee. De ahí el peligro de escribir para los demás, para despertar la palabra de los demás y descubrirlos para ellos mismos: es que los demás no quieren oír su propia voz, sino la voz de otro, una voz real, profunda, incómoda como la verdad.
El escritor no puede retirarse en sí mismo, de otro modo le será preciso renunciar a escribir. Escribiendo, no puede sacrificar la noche pura de sus posibilidades propias, pues la obra sólo vive si esa noche –y no otra– se hace día, si lo que hay en él de más singular y más alejado de la existencia ya revelada se revela en la existencia común. A decir verdad, el escritor puede tratar de justificarse, fijándose la obligación de escribir: la simple operación de escribir, hecha consciente para sí misma, independientemente de sus resultados. Ése, como se recordará, es el medio de salvación de Valéry. Admitámoslo. Admitamos que al escritor le interesa el arte como una simple técnica, la técnica como la sola búsqueda de los medios gracias a los cuales está escrito lo que hasta entonces no lo estaba. Mas, para ser verdadera, la vivencia no puede separar la operación de sus resultados y los resultados nunca son estables ni definitivos, sino infinitamente variados y engranados en un porvenir inaprensible. El escritor que afirma que sólo se interesa en la manera en que se hace la obra ve su interés hundirse en el mundo, perderse en la historia entera; pues la obra también se hace fuera de él y todo el rigor que había puesto en la conciencia de sus operaciones meditadas, de su retórica reflexionada, pronto se absorbe en el juego de una contingencia viva que no es capaz de dominar ni tampoco de observar. Sin embargo, su vivencia no es nula: escribiendo se ha puesto a prueba a sí mismo como una nada que trabaja y, tras haber escrito, prueba su obra como algo que desaparece. La obra desaparece, pero el hecho de desaparecer se mantiene, aparece como esencial, como el movimiento que permite a la obra realizarse entrando en el curso de la historia, realizarse desapareciendo. En esta experiencia, la meta propia del escritor ya no es la obra efímera, sino, más allá de la obra, la verdad de esa obra, donde parecen unirse el individuo que escribe, fuerza de negación creadora, y la obra en movimiento con la cual se afirma esa fuerza de negación y de superación.
Esta nueva noción, que Hegel llama la Cosa misma, desempeña un papel fundamental en la empresa literaria. No importa que adopte los significados más diversos: es el arte que está por encima de la obra, el ideal que ésta trata de representar, el Mundo tal como se esboza en ella, los valores en juego en el esfuerzo de creación, la autenticidad de este esfuerzo; es todo lo que, por encima de la obra en eterna disolución en las cosas, mantiene el modelo, la esencia y la verdad espiritual de esa obra tal como la libertad del escritor quiso manifestarla y puede reconocerla como suya. La finalidad no es lo que hace el escritor, sino la verdad de lo que hace. Por ello, merece que se llame conciencia honrada, desinteresada: el hombre de bien. Pero, cuidado: cuando en literatura entra en juego la probidad, allí está ya la impostura. La mala fe es aquí verdad y cuanto mayor sea la pretensión de moral y de seriedad, con mayor seguridad se imponen la mistificación y el engaño. Cierto, la literatura es el mundo de los valores, puesto que por encima de la mediocridad de las obras hechas se eleva sin cesar, como su verdad, todo lo que falta a esas obras. Pero, ¿cuál es el resultado? Un perpetuo señuelo, un extraordinario juego de escondidillas en que, con el pretexto de que su mira no es la obra efímera sino el espíritu de esa obra y de toda obra, haga lo que haga, independientemente de lo que haya podido hacer, el escritor se acomoda a ello y su conciencia honrada obtiene enseñanza y gloria. Escuchemos a esa conciencia; la conocemos, vela en cada cual. Si la obra ha fracasado no se aflige: hela ahí realizada cabalmente, se dice, pues su esencia es el fracaso, su desaparición es su realización, la hace feliz, la colma el fracaso. ¿Y si el libro no logra nacer siquiera, si se queda en nada pura? Pues entonces mejor aún: el silencio, la nada, es precisamente la esencia de la literatura, “la Cosa misma”. Cierto, el escritor con gusto atribuye el valor más alto al sentido que la obra tiene sólo para él. Por ello, poco importa si es buena o mala, célebre u olvidada. Si las circunstancias la pasan por alto, se felicita, pues sólo la escribió para negar las circunstancias. Pero si de un libro nacido al azar, producto de un momento de abandono y de hastío, sin valor ni significación, los acontecimientos hacen de pronto una obra maestra, ¿qué autor, desde el fondo de su espíritu, no se atribuiría la gloria, no vería en esa gloria sus propios méritos, en ese don de la fortuna su obra misma, el trabajo de su espíritu en concordancia providencial con su tiempo?
El escritor es el primero en engañarse, se engaña en el momento mismo en que engaña a los demás. Escuchémoslo de nuevo: ahora afirma que su función es escribir para los demás, que al escribir sólo ve el interés del lector. Lo afirma y lo cree. Pero no hay nada de eso. Pues si en un principio no estuviera atento a lo que hace, si no se interesara en la literatura como en su propia operación, ni siquiera podría escribir: no sería él quien escribiera, sino nadie. Por eso, aunque tome como garantía la seriedad de un ideal, aunque se atribuya valores estables, esa seriedad no es la suya y nunca puede fijarse de manera definitiva allí donde cree que está. Por ejemplo, escribe novelas, estas novelas implican ciertas afirmaciones políticas, de suerte que parece estar ligado a esa Causa. Los demás, los que están ligados directamente a ella, entonces se ven tentados a reconocer en él a uno de los suyos, a ver en su obra la prueba de que la Causa es, a las claras, su causa, pero, en cuanto la reivindican, en cuanto quieren mezclarse en esa actividad y apropiársela, se dan cuenta de que el escritor no juega las mismas cartas, de que sólo juega la partida consigo mismo, de que aquello que le interesa en la Causa es su propia operación, y helos ahí mistificados. Es comprensible la desconfianza que inspiran a los hombres comprometidos con un partido, a los que han tomado partido, los escritores que comparten su opinión; pues éstos también han tomado partido por la literatura, y la literatura, por su movimiento, niega a fin de cuentas la sustancia de lo que representa. Es su ley y su verdad. Y si renuncia a ellas para vincularse de un modo definitivo a una verdad exterior, entonces deja de ser literatura y el escritor que aún pretende serlo entra en otro aspecto de la mala fe. ¿Es necesario renunciar entonces a interesarse en cualquier cosa y volverse hacia la pared? Más, si esto se hace, el equívoco no es menos grande. Antes que nada, mirar la pared también equivale a volverse hacia el mundo, a recorrer el mundo. Cuando un escritor se hunde en la intimidad pura de una obra que sólo a él le interesa, a los demás –a los otros escritores y a los hombres de otra actividad– puede parecerles que al menos allí están tranquilos en su Cosa y su trabajo propios. Pero nada de eso. La obra creada por el solitario y encerrada en la soledad lleva en sí una visión que interesa a todo el mundo, lleva un juicio implícito sobre las otras obras, sobre los problemas del tiempo, se hace cómplice de lo que descuida, enemiga de lo que abandona, y su indiferencia se mezcla hipócritamente con la pasión de todos.
Lo sorprendente es que, en literatura, el engaño y la mistificación no sólo son inevitables sino que forman la probidad del escritor, la parte de esperanza y de verdad que hay en él. En estos tiempos, con frecuencia se habla de la enfermedad de las palabras, incluso hay irritación contra los que hablan de ella, se sospecha que enferman a las palabras para poder hablar al respecto. Es posible. El problema es que esta enfermedad también es la salud de las palabras. ¿Las desgarra el equívoco? Feliz equívoco sin el cual no habría diálogo. ¿Las falsea el malentendido? Pero ese malentendido es la posibilidad de nuestro entendimiento. ¿Las invade el vacío? Ese vacío es su propio sentido. Como es natural, un escritor siempre puede fijarse como ideal llamar al pan pan y al vino vino. Pero lo que no puede obtener es creerse entonces en camino de la curación y de la sinceridad. Por el contrario, es más mistificador que nunca, pues ni el pan es pan ni el vino vino, y quien lo afirma sólo tiene en perspectiva esta hipócrita violencia: Rolet es un bribón.
La impostura obedece a varias causas. Acabamos de ver la primera de ellas: la literatura está hecha de momentos diferentes, que se distinguen y se oponen. A esos momentos los separa la probidad que es analítica porque todo lo ve claro. Ante su mirada pasan sucesivamente el autor, la obra, el lector; sucesivamente el arte de escribir, la cosa escrita, la verdad de esa cosa o la Cosa misma; también de manera sucesiva, el escritor sin nombre, ausencia pura de sí mismo, ociosidad pura, luego el escritor que es trabajo, movimiento de una realización indiferente ante lo que realiza, en seguida el escritor que es resultado de ese trabajo y vale por ese resultado y no por ese trabajo, real tanto como lo es la cosa hecha, después el escritor, ya no afirmado sino negado por ese resultado, escritor que salva la obra efímera salvando de ella el ideal, la verdad de la obra, etc. El escritor no es sólo uno de esos momentos con exclusión de los demás, ni tampoco su totalidad planteada en su sucesión indiferente, sino el movimiento que los une y los unifica. De ello resulta que, cuando la conciencia honrada juzga al escritor, inmovilizándolo en una de esas formas, cuando pretende, por ejemplo, condenar la obra porque ésta es un fracaso, la otra probidad del escritor protesta en nombre de los demás momentos, en nombre de la pureza del arte, la que ve su triunfo en el fracaso y, asimismo, cada vez que el escritor es impugnado en alguno de sus aspectos, sólo puede reconocerse siempre como distinto, interpelado como autor de una bella obra, renegar de ella, admirado como inspiración y como genio, ver en sí sólo ejercicio y trabajo y, leído por todos, decir: ¿quién puede leerme? No he escrito nada. Este deslizamiento hace del escritor un perpetuo ausente y un irresponsable sin conciencia, pero también constituye la extensión de su presencia, de sus riesgos y de su responsabilidad.
La dificultad radica en que el escritor no sólo es varias personas en una, sino en que cada momento de sí mismo niega a todos los demás, lo exige todo para sí solo y no soporta ni conciliación ni compromiso. El escritor debe responder al mismo tiempo a varias órdenes absolutas y absolutamente diferentes, y su moral está hecha del encuentro y de la oposición de reglas implacablemente hostiles.
Una dice: No escribirás, seguirás siendo nada, guardarás silencio, desconocerás las palabras.
La otra: Conoce sólo las palabras. —Escribe para no decir nada.
—Escribe para decir algo.
—Ninguna obra, sino la vivencia de ti mismo, el conocimiento de lo que desconoces.
— ¡Una obra! Una obra real, reconocida por los demás e importante para ellos.
—Borra al lector.
—Desaparece ante el lector.
—Escribe para ser sincero.
—Escribe por la verdad.
—Entonces, sé mentira, pues escribir con vistas a la verdad es escribir lo que aún no es cierto y que tal vez nunca lo será.
—No importa, escribe para actuar. —Escribe, tú que tiene miedo de actuar. —Deja hablar en ti a la libertad.
— ¡Oh! No dejes que la libertad sea palabra en ti.
¿Qué ley seguir? ¿Cuál voz oír? Pero ¡el escritor debe seguirlas todas! Entonces, cuánta confusión: ¿no es la claridad su ley? Sí, también la claridad. Por tanto debe oponerse a sí mismo, negarse afirmándose, en la facilidad del día encontrar la hondura de la noche, en las tinieblas que nunca comienzan la luz cierta que no acaba. Debe salvar al mundo y ser el abismo, justificar la existencia y dar la palabra a lo inexistente; debe estar al fin de los tiempos, en la plenitud universal y es el origen, el nacimiento de lo que acaba de nacer. ¿Es todo eso? La literatura es todo eso en él. Pero ¿no será más bien lo que quisiera ser, lo que en realidad no es? Entonces, no es nada. Más ¿no es nada?
La literatura no es nada. Quienes la desprecian se equivocan al creer que la condenan considerando que no es nada. “Todo eso es sólo literatura.” De ese modo se opone a la acción, que es intervención concreta en el mundo, y a la palabra escrita, que sería manifestación pasiva en la superficie del mundo, y los que están del lado de la acción repudian la literatura que no actúa mientras los que buscan la pasión se hacen escritores para no actuar. Pero eso equivale a condenarla y a amar por abuso. Si en el trabajo se ve el poder de la historia, la que transforma al hombre transformando el mundo, fuerza es reconocer en la actividad del escritor la forma por excelencia del trabajo. ¿Qué hace el hombre que trabaja? Produce un objeto. Este objeto es la realización de un proyecto hasta entonces irreal; es la afirmación de una realidad diferente de los elementos que la constituyen y el porvenir de objetos nuevos, en la medida en que será instrumento capaz de fabricar otros objetos. Por ejemplo, tengo el proyecto de calentarme. Mientras ese proyecto sea sólo un deseo, ya puedo volverlo en todas sus facetas, no me calienta. Mas, he aquí que fabrico una estufa: la estufa transforma en verdad el vacío ideal que era mi deseo; afirma en el mundo la presencia de algo que no era y la afirma negando lo que antes había allí; antes, tenía ante mí piedras y tenía el arrabio; ahora, no hay ni piedras ni arrabio sino el resultado de esos elementos transformados, es decir, negados y destruidos por el trabajo. Con este objeto, he ahí cambiado al mundo. Cambiado con tanta mayor razón cuanto que esta estufa me permitirá fabricar otros objetos que, a su vez, negarán el estado pasado del mundo y prepararán su porvenir. Esos objetos que produje cambiando el estado de las cosas me cambiarán a su vez. La idea del calor no es nada, pero el calor real va a hacer de mi existencia otra existencia y todo lo que, en lo sucesivo, gracias a ese calor pueda hacer de nuevo también hará de mí alguien distinto. Así, dicen Hegel y Marx, se forma la historia, mediante el trabajo que realiza al ser negándolo y lo revela al término de la negación.[II]
Más ¿qué hace el escritor que escribe? Todo lo que hace el hombre que trabaja, pero en grado eminente. Él también produce algo: es la obra por excelencia. Produce esa obra modificando realidades naturales y humanas. Escribe a partir de cierto estado del lenguaje, de cierta forma de la cultura, de ciertos libros, también a partir de elementos objetivos, tinta, papel, imprenta. Para escribir, le es preciso destruir el lenguaje tal como es y realizarlo en otra forma, negar los libros haciendo un libro con lo que no son. Ese nuevo libro de seguro es una realidad: se ve, se toca, incluso se puede leer. De cualquier manera, no es nada. Antes de escribirlo, tenía cierta idea de él, cuando menos tenía el proyecto de escribirlo, pero entre esa idea y el volumen en que se realiza encuentro la misma diferencia que entre el deseo de calor y la estufa que me calienta. El volumen escrito es para mí una innovación extraordinaria, imprevisible y tal que, sin escribirlo, me es imposible representarme lo que podrá ser. Por eso me parece una experiencia cuyos efectos, por muy conscientemente que se produzcan, se me escapan, experiencia frente a la cual no podré volver a verme idéntico, por la razón siguiente: es que en presencia de otra cosa soy otro, pero también por esta razón más decisiva: que esa otra cosa –el libro–, de la que apenas tenía una idea y que me permitía conocer de antemano, precisamente soy yo mismo hecho otro.
El libro, cosa escrita, entra en el mundo en donde realiza su obra de transformación y de negación. El también es porvenir de muchas otras cosas y no sólo de libros, sino que, por los proyectos que de él pueden nacer, por las empresas que favorece, por la totalidad del mundo cuyo reflejo cambiado es, es fuente infinita de nuevas realidades, a partir de lo que la existencia será lo que no era.
Luego, ¿el libro no es nada? ¿Por qué entonces la acción de fabricar una estufa puede pasar por trabajo que forma y trae consigo la historia y por qué el acto de escribir parece una pura pasividad que permanece al margen de la historia y que la historia trae consigo a pesar suyo? La pregunta parece poco razonable y sin embargo ejerce sobre el escritor un peso abrumador. A primera vista, nos decimos que la fuerza formadora de las obras escritas es incomparable; también nos decimos que el escritor es un hombre dotado de mayor capacidad de acción que ningún otro, pues actúa sin medida, sin límites: lo sabemos (o nos gusta creerlo), una sola obra puede cambiar el devenir del mundo. Pero eso es precisamente lo que hace reflexionar. La influencia de los autores es grande, supera su acción al infinito, la supera en tal grado que aquello que hay de real en esta acción no pasa a esa influencia y que esa influencia no encuentra en ese poco de realidad la sustancia que sería necesaria para su amplitud. ¿Qué puede hacer un autor? Todo, por principio de cuentas, todo: tiene grilletes, lo apremia la esclavitud, pero que para escribir encuentre unos instantes de libertad y helo ahí libre de crear un mundo sin esclavos, un mundo en que el esclavo, constituido en amo, funda la nueva ley; así, escribiendo, el hombre encadenado obtiene inmediatamente la libertad para él y para el mundo; niega todo lo que es para ser todo lo que no es. En este sentido su obra es una acción prodigiosa, la más grande y la más importante que exista. Pero miremos con mayor detenimiento. Porque se da inmediatamente la libertad que no tiene, descuida las verdaderas condiciones de su emancipación, olvida lo que es preciso hacer de real para que se realice la idea abstracta de libertad. Su negación particular es global. No sólo niega su situación de hombre entre muros, sino que pasa por encima del tiempo que debe abrir las brechas en ese muro, niega la negación del tiempo, niega la negación de los límites. Por eso, a fin de cuentas, no niega nada y la obra en que se realiza tampoco es una acción en realidad negativa, destructora y transformadora, sino que más bien realiza la impotencia para negar, la negativa de intervenir en el mundo y transforma la libertad que habría que encarnar en las cosas según los caminos del tiempo en un ideal por encima del tiempo, vacío e inaccesible.
La influencia del escritor está vinculada a ese privilegio de ser amo de todo. Pero sólo es amo de todo, sólo posee lo infinito, le falta lo finito, se le escapa el límite. Ahora bien, no se actúa en el infinito, nada se realiza en lo ilimitado, de suerte que, si el escritor actúa de manera muy real produciendo esa cosa real que se llama un libro, mediante esa acción desacredita toda acción, sustituyendo el mundo de las cosas determinadas y del trabajo definido por un mundo donde todo está dado al punto y lo único que queda por hacer es gozar de ello mediante la lectura.
En general, el escritor parece sometido a la inacción porque es amo de lo imaginario donde aquellos que entran tras sus pasos pierden de vista los problemas de su verdadera vida. Pero el peligro que representa es mucho más grave.
La verdad es que estropea la acción, no porque disponga de lo irreal, sino porque pone a nuestra disposición toda la realidad. La irrealidad empieza con el todo. Lo imaginario no es una extraña región situada más allá del mundo, es el propio mundo, pero el mundo en conjunto, como un todo. Por eso no está en el mundo, pues es el mundo, aprehendido y realizado en su totalidad por la negación global de todas las realidades particulares que se hallan en él, por ser puestas fuera de juego, por su ausencia, por la realización de esa propia ausencia, con la que empieza la creación literaria que, cuando insiste en cada cosa y cada ser, se hace la ilusión de que los crea, porque ahora los ve y los nombra a partir de todo, a partir de la ausencia de todo, es decir de nada.
Cierto, la literatura llamada de pura imaginación tiene sus peligros. En primer lugar, no es de pura imaginación. Se cree al margen de las realidades cotidianas y de los acontecimientos actuales, pero precisamente se ha apartado de ellos, es esa distancia, ese retroceso ante lo cotidiano que por necesidad lo tiene en cuenta y lo describe como alejamiento, como extrañeza pura. Además, la literatura hace un valor absoluto de esta puesta al margen y ese alejamiento parece entonces fuente de comprensión general, poder para captarlo todo y para alcanzar inmediatamente todo por parte de los hombres que padecen su encantamiento, al grado de salir de su propia vida que, por su parte, es sólo comprensión limitada, y del tiempo que es apenas perspectiva estrangulada. Todo ello es la mentira de una ficción. Pero, en fin, esa literatura tiene para sí el no engañarnos: se presenta como imaginaria, sólo duerme a quien busca el sueño.
Mucho más mistificadora es la literatura de acción. Ésta llama a los hombres a hacer algo. Pero si todavía quiere ser literatura auténtica, les representa ese algo por hacer, ese fin determinado y concreto, a partir de un mundo en que esa acción remite a la irrealidad de un valor abstracto y absoluto. El “algo que hacer”, tal como puede expresarse en una obra literaria, nunca es un “todo está por hacer”, ya sea que se afirme como ese todo, es decir valor absoluto, ya que para justificarse y recomendarse tenga necesidad de ese todo en que desaparece. El lenguaje del escritor, incluso revolucionario, no es el lenguaje de mando. Él no manda, presenta, y no presenta haciendo presente lo que muestra, sino mostrándolo detrás de todo, como sentido y ausencia de ese todo. De ello resulta o bien que el llamado del autor al lector es sólo un llamamiento hueco, que no expresa sino el esfuerzo de un hombre privado de mundo por entrar en el mundo manteniéndose discretamente en su periferia, o bien que, como sólo puede ser reaprehendido a partir de valores absolutos, el “algo que hacer” precisamente parece al lector lo que no puede hacerse o lo que para hacerse no exige ni trabajo ni acción.
Lo sabemos, las principales tentaciones del escritor se llaman estoicismo, escepticismo, conciencia infeliz. Son actitudes del pensamiento que el escritor adopta por razones que cree pensadas, pero que sólo la literatura piensa en él. Estoico: es el hombre del universo que sólo existe en el papel y que, preso o miserable, soporta estoicamente su condición porque puede escribir y porque el minuto de libertad en que escribe basta para hacerlo fuerte y libre, para darle, no su propia libertad de la cual se burla, sino la libertad universal. Nihilista, pues no sólo niega esto y aquello mediante el trabajo metódico que transforma con lentitud cada cosa, sino que niega todo, al mismo tiempo, y sólo puede negarlo todo, pues sólo con el todo tiene que ver. ¡Conciencia infeliz! Se ve a las claras, esta desdicha es su don más profundo, si sólo es escritor por la conciencia desgarrada de momentos irreconciliables que se llaman: inspiración, que niega todo trabajo; trabajo, que niega la nada del genio; obra efímera, en la que se realiza negándose; obra como conjunto, en la que se retira y retira a los demás todo lo que al parecer se da y les da. Más hay otra tentación.
Reconozcamos en el escritor ese movimiento que va sin detenerse y casi sin intermediario de la nada al todo. Veamos en él esa negación que no se satisface con la irrealidad en que se mueve, pues quiere realizarse y no puede sino negando algo que es real, más real que las palabras, más cierto que el individuo aislado del que dispone: de ese modo la negación no deja de empujarlo hacia la vida del mundo y la existencia pública para llevarlo a concebir cómo, escribiendo, puede ser esa existencia misma. Entonces encuentra en la historia esos momentos decisivos en que todo parece en tela de juicio, en que la ley, la fe, el Estado, el mundo de arriba, el mundo de ayer, todo se hunde sin esfuerzo, sin trabajo, en la nada. El hombre sabe que no ha dejado la historia, pero ahora la historia es el vacío, es el vacío que se realiza, es la libertad absoluta hecha acaecimiento. A esas épocas se les llama Revolución. En ese instante, la libertad pretende realizarse en la forma inmediata del todo es posible, todo puede hacerse. Momento fabuloso, del que no puede sobreponerse por entero quien lo ha conocido, pues ha conocido la historia como su propia historia y su propia libertad como libertad universal. Momentos en efecto fabulosos: en ellos habla la fábula, la palabra de la fábula se hace en ellos acción. Nada más justo que tienten al escritor. La acción revolucionaria es por todos conceptos análoga a la acción, tal como la encarna la literatura: paso de la nada al todo, afirmación del absoluto como acontecimiento y de cada acontecimiento como absoluto. La acción revolucionaria se desencadena con la misma fuerza y la misma facilidad que el escritor, quien para cambiar al mundo sólo necesita alinear unas palabras. También tiene la misma exigencia de pureza y esa certidumbre de que todo lo que hace vale de manera absoluta, de que no es una acción cualquiera que se vincule a algún fin deseable y estimable, sino que es el fin último, el Acto Final. Ese acto final es la libertad y sólo es posible escoger entre la libertad y la nada. Por eso, entonces, la única frase soportable es: libertad o muerte. Así aparece el Terror. Todo hombre deja de ser un individuo que trabaja en determinada tarea, que actúa aquí y sólo ahora: es la libertad universal que no conoce ni otra parte ni mañana, ni trabajo ni obra. En esos momentos, nadie tiene nada que hacer, todo está hecho. Nadie tiene derecho a una vida privada, todo es público, y el hombre más culpable es aquel del que se sospecha, el que guarda un secreto, el que abriga para él solo un pensamiento, una intimidad. Y, en fin, nadie tiene ya derecho a su vida, a su existencia efectivamente separada y físicamente distinta. Ése es el sentido del Terror. Por decirlo así, cada ciudadano tiene derecho a la muerte: la muerte no es su condena, es la esencia de su derecho; no es suprimido por culpable, pero necesita la muerte para afirmarse como ciudadano y la libertad lo hace nacer en la desaparición de la muerte. En ese aspecto, la Revolución francesa tiene un significado más manifiesto que todas las demás. En ella, la muerte del Terror no es sólo castigo de los facciosos, sino que, hecha fracaso ineluctable, querida por todos, semeja el propio trabajo de la libertad en los hombres libres. Cuando la cuchilla cae sobre Saint-Just y sobre Robespierre, en cierto modo no golpea a nadie. La virtud de Robespierre, el rigor de Saint-Just no son más que su existencia ya suprimida, la presencia anticipada de su muerte, la decisión de dejar que la libertad se afirme en ellos y niegue, por su carácter universal, la realidad propia de su vida. Tal vez hagan reinar el Terror. Pero el Terror que encarnan no proviene de la muerte que dan, sino de la muerte que se dan. Llevan consigo sus rasgos, piensan y deciden con la muerte a cuestas, y por eso su pensamiento es frío, implacable, tiene la libertad de una cabeza cortada. Los Terroristas son los que, deseando la libertad absoluta, saben que con ello quieren su propia muerte, los que tienen conciencia tanto de esa libertad que afirman como de su muerte que realizan y los que, por consiguiente, en vida actúan, no como hombres vivos en medio de hombres vivos, sino como seres privados del ser, como pensamientos universales, como abstracciones puras que juzgan y deciden, por encima de la historia, en nombre de la historia entera.
Ni el propio hecho de la muerte tiene ya importancia. En el Terror, los individuos mueren y es insignificante. “Es –dice Hegel en una frase célebre– la muerte más fría, la más llana, sin más significación que la de cortar una col o de beber un trago de agua.” ¿Por qué? ¿No es la muerte la realización de la libertad, es decir el momento de significación más rica? Pero también no es más que el punto hueco de esa libertad, la manifestación del hecho de que esa libertad es todavía abstracta, ideal (literaria), indigencia y simpleza. Todos mueren, pero todo el mundo vive y a decir verdad ello también significa que todo el mundo ha muerto. Mas “ha muerto” es el lado positivo de la libertad hecha mundo: el ser se revela en él como absoluto. En cambio, “morir” es pura insignificancia, acontecimiento sin realidad concreta, que ha perdido todo valor de drama personal e interior, pues ya no hay interior. Es el momento en que Muero significa, para mí que muero, una banalidad a la que no debe tenerse en cuenta: en el mundo libre y en estos momentos en que la libertad es aparición absoluta, morir no tiene importancia y la muerte carece de profundidad. Eso nos lo enseñaron el Terror y la Revolución, no la guerra.
El escritor se reconoce en la Revolución. Lo atrae porque es el tiempo en que la literatura se hace historia. Es su verdad. Todo escritor que, por el propio hecho de escribir, no es llevado a pensar: soy la revolución, sólo la libertad me hace escribir, no escribe en realidad. En 1793 hay un hombre que se identifica a la perfección con la Revolución y el Terror. Es un aristócrata, aferrado a las almenas de su castillo medieval, hombre tolerante, más bien tímido y de una cortesía obsequiosa: pero escribe, no hace sino escribir y por más que la libertad lo devuelva a la Bastilla, de donde lo había retirado, es quien la comprende mejor, comprendiendo que es el momento en que las pasiones más aberrantes pueden transformarse en realidad política, éstas tienen derecho a la luz, son la ley. Es también aquel para quien la muerte es la más grande de las pasiones y la última de las trivialidades, quien corta las cabezas como se corta una col, con una indiferencia tan grande que nada es más irreal que la muerte que él da, y, sin embargo, nadie ha sentido más vivamente que la soberanía estaba en la muerte, que la libertad era la muerte. Sade es el escritor por excelencia, ha reunido todas sus contradicciones. Solo: de todos los hombres el más solo y, sin embargo, personaje público y hombre político importante. Encerrado perpetuamente y absolutamente libre, teórico y símbolo de la libertad absoluta. Escribe una obra inmensa y esa obra no existe para nadie. Desconocido, pero lo que representa tiene para todos una significación inmediata. Tan sólo un escritor, y concibe la vida elevada a la pasión, la pasión hecha crueldad y locura. Del sentimiento más singular, más oculto y más carente de sentido común hace una afirmación universal, la realidad de una palabra pública que, entregada a la historia, se constituye en explicación legítima de la condición del hombre en general. En fin, es la negación misma: su obra no es sino el trabajo de la negación, su experiencia el movimiento de una negación obstinada, empujada hacia la sangre, que niega a los demás, niega a Dios, niega a la naturaleza y, en ese círculo recorrido sin cesar, disfruta de sí misma como de la soberanía absoluta.
La literatura se mira en la revolución, en ella se justifica y si se le ha llamado Terror es porque claramente tiene por ideal ese momento histórico, en que “la vida lleva la muerte en sí y se mantiene en la propia muerte” para obtener de ella la posibilidad y la verdad de la palabra. Allí radica la “pregunta” que pretende realizarse en la literatura y que es su ser. La literatura está ligada al lenguaje. El lenguaje es a la vez tranquilizador e inquietante. Cuando hablamos, nos hacernos amos de las cosas con una facilidad que nos satisface. Digo: esta mujer, y al punto dispongo de ella, la alejo, la acerco, es todo lo que deseo que sea, es el lugar de las transformaciones y de las acciones más sorprendentes: la palabra es la facilidad y la seguridad de la vida. Con un objeto sin nombre no sabemos hacer nada. El ser primitivo sabe que la posesión de las palabras le da el dominio de las cosas, pero las relaciones entre las palabras y el mundo son para él tan completas que el manejo del lenguaje sigue siendo tan difícil y tan peligroso como el contacto con los seres: el nombre no ha salido de la cosa, es su interior mostrado peligrosamente a la luz y que sin embargo sigue siendo la intimidad oculta de la cosa; ésta, en consecuencia, no fue nombrada aún. Cuanto más sea el hombre hombre de una civilización, con mayor inocencia y sangre fría maneja las palabras. ¿Será que las palabras han perdido toda relación con aquello que designan? Pero esta ausencia de relaciones no es ningún defecto y si lo fuera, sólo de él obtiene el lenguaje su valor, al grado de que el más perfecto de todos es el lenguaje matemático, que se habla de un modo riguroso y al que no corresponde ningún ser.
Digo: esta mujer. Hölderlin, Mallarmé y en general todos aquellos cuya poesía tiene por tema la esencia de la poesía han visto una maravilla inquietante en el acto de nombrar. La palabra me da lo que significa, pero antes lo suprime. Para que pueda decir: esta mujer, es preciso que de uno u otro modo le retire su realidad de carne y hueso, la haga ausente y la aniquile. La palabra me da el ser, pero me lo da privado del ser. Es la ausencia del ser, su nada, lo que queda de él cuando ha perdido el ser, es decir el solo hecho de que no es. Desde este punto de vista, hablar es un derecho extraño. Hegel, en ello amigo y allegado de Hölderlin, en un texto anterior a La fenomenología, escribió: “El primer acto, mediante el cual Adán se hizo amo de los animales, fue imponerles un nombre, vale decir que los aniquiló en su existencia (en tanto que existentes).”[III] Hegel quiere decir que, a partir de ese instante, el gato deja de ser un gato únicamente real, para ser también una idea. El sentido de la palabra exige entonces, como prefacio a cualquier palabra, una especie de inmensa hecatombe, un diluvio previo, que hunda en un mar completo a toda la creación. Dios había creado a los seres, pero el hombre hubo de aniquilarlos. Entonces cobraron sentido para él, y a su vez él los creó a partir de esa muerte en la que habían desaparecido; sólo que, en vez de los seres y, como se dice, de los existentes, ya sólo hubo ser y el hombre fue condenado a no poder acercarse a nada y a no vivir nada sino por el sentido que le era preciso hacer nacer. Se vio encerrado en el día y supo que ese día no podía tener fin, pues el propio fin era luz, puesto que del fin de los seres había venido su significación, que es el ser.
Mi lenguaje sin duda no mata a nadie. Sin embargo: cuando digo “esta mujer”, la muerte real se anuncia y está presente ya en mi lenguaje; mi lenguaje quiere decir que esta persona, que está aquí, ahora, puede ser separada de sí misma, sustraída de su presencia y su existencia y hundida de pronto en una nada de existencia y de presencia; mi lenguaje significa en esencia la posibilidad de esa destrucción; en todo momento es alusión resuelta a ese acontecimiento. Mi lenguaje no mata a nadie. Mas si esta mujer no fuera en realidad capaz de morir, si a cada momento de su vida no estuviera amenazada de muerte, vinculada y unidad a ella por un vínculo de esencia, yo no podría realizar esa negación ideal, ese asesinato diferido que es mi lenguaje.
Por tanto, es precisamente exacto decir: cuando hablo, la muerte habla en mí. Mi palabra es la advertencia de que, en este mismo momento, la muerte anda suelta por el mundo y que, entre yo que hablo y el ser al que interpelo ha surgido bruscamente: está entre nosotros como la distancia que nos separa, pero esta distancia es también lo que nos impide estar separados, pues en ella es condición de todo entendimiento. Sólo la muerte me permite aprehender lo que quiero alcanzar; es en las palabras la única posibilidad de su sentido. Sin la muerte, todo se hundiría en el absurdo y en la nada.
De esta situación resultan diversas consecuencias. Está claro que en mí el poder hablar está vinculado también a mi falta de ser. Me nombro, es como si entonara mi canto fúnebre: me separo de mí mismo. Ya no soy mi presencia ni mi realidad, sino una presencia objetiva, impersonal, la de mi nombre, que me rebasa y cuya inmovilidad petrificada hace para mí exactamente las veces de una lápida sepulcral que pesa sobre el vacío. Cuando hablo, niego la existencia de lo que digo, pero niego también la existencia de quien lo dice: si bien revela al ser en su existencia, mi palabra afirma, de esa revelación, que se hace a partir de la inexistencia de quien la hace, de su facultad de alejarse de sí mismo, de ser distinto de su ser. Por eso, porque empieza el lenguaje verdadero, es preciso que la vida que va a llevar a ese lenguaje haya tenido la experiencia de su nada, que haya “temblado en las profundidades, y que haya vacilado todo lo que en ella era fijo y estable”. El lenguaje sólo comienza con el vacío; no habla ninguna plenitud, ninguna certidumbre; a quien se expresa le hace falta algo esencial. La negación va ligada al lenguaje. En el punto de partida, no hablo para decir algo, sino que una nada pide hablar, nada habla, nada encuentra su ser en la palabra y no es nada el ser de la palabra. Esta fórmula explica por qué el ideal de la literatura pudo ser el siguiente: no decir nada, hablar para no decir nada. No son sueños de un nihilismo de lujo. El lenguaje se da cuenta de que debe su sentido, no a lo que existe, sino a su alejamiento de la existencia, y tiene la tentación de atenerse a ese alejamiento, de querer alcanzar la negación en ella misma y de hacer de nada todo. Si de las cosas únicamente se habla diciendo aquello por lo que no son nada, pues bien, no decir nada es la única esperanza de decirlo todo.
Como es natural, esperanza difícil. El lenguaje corriente llama gato a un gato, como si fueran lo mismo el gato vivo y su nombre, como si el hecho de nombrarlo no consistiera en conservar de él sólo su ausencia, lo que no es. No obstante, el lenguaje corriente tiene razón por un momento en que, si bien la palabra excluye la existencia que designa, aún se vincula a ella por la inexistencia hecha esencia de esa cosa. Nombrar al gato es, si se quiere, hacer de él un no gato, un gato que ha dejado de existir, de ser el gato vivo, pero no por ello equivale a hacerlo un perro, ni tampoco un no perro. Es la primera diferencia entre el lenguaje común y el lenguaje literario. El primero admite que, una vez que la no existencia del gato pasa a la palabra, el propio gato resucita plenamente y por supuesto como su idea (su ser) y su sentido: la palabra le restituye, en el plano del ser (la idea), toda la certidumbre que tenía en el plano de la existencia. Y esa certidumbre incluso es mayor: si acaso, las cosas pueden transformarse, suelen dejar de ser lo que son, siguen siendo hostiles, inutilizables, inaccesibles; pero el ser de las cosas, su idea, no cambia: la idea es definitiva, segura, incluso se la considera eterna. Retengamos pues las palabras sin volver a las cosas, no las soltemos, no vayamos a creerlas enfermas. Entonces estaremos tranquilos.
El lenguaje común sin duda tiene razón, es el precio de la tranquilidad. Pero el lenguaje literario está hecho de inquietud, está hecho también de contradicciones. Su posición es poco estable y poco sólida. Por una parte, en una cosa, sólo le interesa su sentido, su ausencia, y a esta ausencia quisiera alcanzarla de manera absoluta en sí y por sí misma, queriendo alcanzar en general el movimiento indefinido de la comprensión. Por lo demás, observa que la palabra gato no sólo es la no existencia del gato, sino la no existencia hecha palabra, es decir una realidad perfectamente determinada y objetiva. Ve en ello una dificultad e incluso una mentira. ¿Cómo puede esperar haber cumplido su misión, porque ha traspuesto la irrealidad de la cosa en la realidad del lenguaje? ¿Cómo podrían la ausencia infinita de la comprensión aceptar confundirse con la presencia limitada y de corto alcance de una sola palabra? ¿Y no se equivocará el lenguaje cotidiano que quiere convencernos al respecto? En efecto, se equivoca y nos engaña. La palabra no basta para la verdad que contiene. Tomémosnos la molestia de escuchar una palabra: en ella lucha y trabaja la nada, cava, se esfuerza sin descanso, buscando una salida, haciendo nulo lo que la encierra, inquietud infinita, vigilancia sin forma y sin nombre. Ya se ha roto el sello que retenía a esa nada dentro de los límites de la palabra y bajo las especies de su sentido; he aquí que se abre la entrada a otros nombres, menos fijos, aún indecisos, más capaces de conciliarse con la libertad salvaje de la esencia negativa, de los conjuntos inestables, ya no de los términos, sino su movimiento, deslizamiento sin fin de “giros” que no llegan a ninguna parte. Así nace la imagen que no designa directamente a la cosa, sino a lo que no es la cosa, a lo que habla del perro y no del gato. Así empieza esa persecución, por la cual todo el lenguaje, en movimiento, es llamado para hacer justicia a la exigencia inquieta de una sola cosa privada del ser, la que, tras haber oscilado entre cada palabra, trata de reaprehenderlas todas para negarlas todas a la vez, a fin de que designen, hundiéndose en él, a ese vacío que no pueden ni llenar ni representar.
Si se limitara a eso, la literatura tendría ya una tarea extraña y embarazosa. Pero no lo hace. Recuerda el primer nombre que habría sido ese crimen del que habla Hegel. Mediante la palabra, “el existente” ha sido llamado fuera de su existencia y se ha hecho ser. El Lazaro, veni foras ha hecho salir la oscura realidad cadavérica de su fondo original y, a cambio, sólo le ha dado la vida del espíritu. El lenguaje sabe que su reino es el día y no la intimidad de lo irrevelado; sabe que algo debe ser excluido para que empiece el día, para que sea ese Oriente que entrevió Hölderlin, no la luz hecha reposo de mediodía, sino la fuerza terrible mediante la cual los seres llegan al mundo y se iluminan. La negación sólo puede realizarse a partir de la realidad de lo que niega; el lenguaje obtiene su valor y su orgullo de ser la realización de esa negación; más, en un principio, ¿qué se ha perdido? El tormento del lenguaje es aquello de lo que carece por la necesidad que tiene de ser lo que le falta. Ni siguiera puede nombrarlo.
Quien ve a Dios muere. En la palabra muere lo que da vida a la palabra; la palabra es la vida de esa muerte, es “la vida que lleva en sí la muerte y en ella se mantiene”. Facultad admirable. Pero algo estaba allí, que ya no existe. Algo ha desaparecido. ¿Cómo encontrarlo, cómo volverme hacia lo que es antes, si todo mi poder consiste en hacer de él lo que es después? El lenguaje de la literatura es la búsqueda de ese momento que la precede. En general, ella nombra a la existencia; quiere al gato cual existe, al guijarro como idea preconcebida de cosa, no al hombre, sino a este hombre y, en éste, a lo que el hombre rechaza para decirlo, lo que es fundamento de la palabra y que la palabra excluye para hablar, el abismo, el Lázaro de la tumba y no el Lázaro devuelto a la luz, el que ya huele mal, el que es el Mal, el Lázaro perdido y no el Lázaro salvado y resucitado. ¡Digo: una flor! Pero, en la ausencia en que la cito, por el olvido al que relego la imagen que me da, en el fondo de esa palabra que pesa, que surge de sí misma como algo desconocido, convoco con pasión a la oscuridad de esa flor, a ese perfume que me atraviesa y que no respiro, a ese polvo que me impregna pero que no veo, a ese color que es rastro y no luz. ¿Dónde radica entonces mi esperanza de alcanzar lo que rechazo? En la materialidad del lenguaje, en el hecho de que las palabras también son cosas, una naturaleza, lo que me es dado y que me da más de lo que comprendo. Hace poco, la realidad de las palabras era un obstáculo. Ahora, es mi única oportunidad. El nombre deja de ser el paso efímero de la no existencia para ser una bola concreta, un macizo de existencia; abandonando ese sentido que quería ser únicamente, el lenguaje trata de hacerse insensato. Todo lo que es físico desempeña el papel más importante: el ritmo, el peso, la masa, la figura, y luego el papel sobre el cual se escribe, el rastro de la tinta, el libro. Sí, por fortuna, el lenguaje es una cosa: es la cosa escrita, un trozo de corteza, un pedazo de roca, un fragmento de arcilla en que subsiste la realidad de la tierra. La palabra actúa, no como una fuerza ideal, sino como una fuerza oscura, como un encantamiento que restringe a las cosas, que las hace en realidad presentes fuera de sí mismas. Es un elemento, una parte apenas desprendida del medio subterráneo: ya no un nombre, sino un momento del anonimato universal, una afirmación en bruto, el estupor del frente a frente en el fondo de las sombras. Y, por ello, el lenguaje exige jugar su juego sin el hombre que lo ha formado. La literatura prescinde ahora del escritor: ya no es esa inspiración que trabaja, esa negación que se afirma, ese ideal que se inscribe en el mundo como perspectiva absoluta de la totalidad del mundo. No es más allá del mundo, pero tampoco es mundo: es la presencia de las cosas, antes de que el mundo sea, su perseverancia cuando el mundo ha desaparecido, el empecinamiento de lo que subsiste cuando todo se borra y el embotamiento de lo que aparece cuando no hay nada. Por eso no se confunde con la conciencia que aclara y que decide; es mi conciencia sin mí, pasividad radiante de las sustancias minerales, lucidez del fondo de la torpeza. No es la noche; es la obsesión de la noche; no la noche, sino la conciencia de la noche que vela sin descanso para sorprenderse y por esa causa se disipa sin reposo. No es el día, es el lado del día que éste ha desechado para hacerse luz. No es tampoco la muerte, pues en ella la existencia se muestra sin el ser, la existencia que queda bajo la existencia, como una afirmación inexorable, sin principio y sin final, la muerte como imposibilidad de morir.
Haciéndose impotencia para revelar, la literatura quisiera ser revelación de lo que la revelación destruye. Esfuerzo trágico. La literatura dice: Ya no represento, soy; no significo, presento. Pero la voluntad de ser una cosa, esa negativa a querer decir inmersa en palabras trocadas en sal, en fin, ese destino que es siendo lenguaje de nadie, escritura de ningún escritor, luz de una conciencia privada de yo, ese esfuerzo insensato por refugiarse en sí misma, por disimularse detrás del hecho de que aparece, todo ello es ahora lo que manifiesta y lo que muestra. Si fuera tan muda como la lápida, tan pasiva como el cadáver que yace bajo esa lápida, la decisión de perder la palabra seguiría leyéndose sobre la lápida y bastaría para despertar a ese falso muerto.
La literatura enseña que no puede superarse hacia su propio fin: se esquiva, no se traiciona. Sabe que es ese movimiento mediante el cual lo que desaparece aparece sin cesar.
Cuando nombra, se suprime lo que designa; pero lo que se suprime se mantiene y la cosa encontró (en el ser que es la palabra) un refugio más que una amenaza. Cuando se niega a nombrar, cuando del nombre hace una cosa oscura, insignificante, testigo de la oscuridad primordial, lo que aquí ha desaparecido –el sentido del nombre– se destruye sin discusión, pero en su lugar ha surgido la significación en general, el sentido de la insignificancia incrustada en la palabra como expresión de la oscuridad de la existencia, de suerte que, si el sentido preciso de las palabras se ha desvanecido, ahora se afirma la propia posibilidad de significar, la capacidad vacía de dar un sentido, extraña luz impersonal.
Negando el día, la literatura reconstruye el día como fatalidad; afirmando la noche, encuentra la noche como imposibilidad de la noche. Ahí radica su descubrimiento. Cuando es luz del mundo, el día nos ilumina lo que nos deja ver: es capacidad para captar, para vivir, respuesta “comprendida” en cada pregunta. Mas si pedimos que el día se explique, si llegamos a recusarlo para saber lo que hay antes del día, bajo el día, entonces descubrimos que ya está presente, y lo que está antes del día sigue siendo el día, pero como impotencia de desaparecer y no como capacidad de hacer aparecer, como necesidad oscura y no como libertad que ilumina. Por tanto, la naturaleza de lo que está antes del día, de la existencia prediurna, es la cara oscura del día y esa cara oscura no es el misterio revelado de su principio, es su presencia inevitable, un “No existe el día” que se confunde con un “El día ya existe”, pues su aparición coincide con el momento en que aún no ha aparecido. El día, en el transcurso del día, nos permite escapar de las cosas, nos hace comprenderlas y, haciendo que las comprendamos, las hace transparentes y nulas, pero el día es aquello de lo que no se escapa: en él somos libres, pero él mismo es fatalidad y el día como fatalidad es el ser de lo que está antes del día, la existencia de la que hay que alejarse para hablar y para comprender.
Desde cierto punto de vista, la literatura se divide en dos vertientes. Se orienta hacia el movimiento de negación mediante el cual las cosas son separadas de sí mismas y destruidas para ser conocidas, sometidas, comunicadas. La literatura no se contenta con acoger este movimiento de negación en sus resultados fragmentarios y sucesivos: quiere captarlo en sí mismo y quiere obtener sus resultados en su totalidad. Si se supone que la negación tuvo razón en todo, las cosas reales, consideradas una por una, remiten sin excepción a ese todo irreal que constituyen juntas, al mundo que les da sentido como totalidad, y este punto de vista es el que la literatura tiene por suyo, considerando a las cosas desde el punto de vista de ese todo aún imaginario que éstas constituirían en realidad si la negación pudiera realizarse. De ahí el irrealismo, la sombra que es su presa. De ahí su desconfianza de las palabras, su necesidad de aplicar al lenguaje mismo el movimiento de negación y de agotarlo, también, realizándolo como un todo, a partir del cual cada palabra no sería nada.
Pero hay una segunda vertiente. La literatura es entonces la preocupación por la realidad de las cosas, por su existencia desconocida, libre y silenciosa; es su inocencia y su presencia prohibida, el ser que se ofusca ante la revelación, el desafío de lo que no quiere producirse afuera. Por ese camino, simpatiza con la oscuridad, con la pasión sin meta, con la violencia sin derecho, con todo lo que, en el mundo, parece perpetuar la negativa de surgir ante el mundo. Por ése, también, se alía a la realidad del lenguaje, hace de él una materia sin contorno, un contenido sin forma, una fuerza caprichosa que no dice nada, que no revela nada y se contenta con anunciar, mediante su negativa a decir algo, que procede de la noche y que a la noche vuelve. Esta metamorfosis no es fallida en sí. Es muy cierto que las palabras se transforman. Ya no significan la sombra, la tierra, ya no representan la ausencia de la sombra y de la tierra que es el sentido, la claridad de la sombra, la transparencia de la tierra: la opacidad es su respuesta; el roce de las alas que se cierran su palabra; la gravedad material se presenta en ellas con la densidad asfixiante de un cúmulo silábico que perdió todo sentido. Tuvo lugar la metamorfosis. Más, por encima del cambio que ha solidificado, petrificado y pasmado a las palabras, en esa metamorfosis reaparecen el sentido de esa metamorfosis y el sentido que tienen de su aparición como cosa o incluso, si eso ocurre, como existencia vaga, indeterminada, inaprensible, donde nada aparece, sino de la profundidad sin apariencia. La literatura triunfó a las claras sobre el sentido de las palabras, pero lo que encontró en las palabras consideradas al margen de su sentido fue el sentido hecho cosa: es, así, el sentido, desligado de sus condiciones, separado de sus momentos, errante como un poder vacío, con el que nada se puede hacer, poder sin poder, simple impotencia de dejar de ser, pero que, por ese motivo, parece la determinación propia de la existencia indeterminada y privada de sentido. En ese esfuerzo, la literatura no se limita a encontrar dentro lo que quiso abandonar en el umbral. Pues lo que encuentra, en calidad de interior, es el exterior que, de salida que era ha pasado a imposibilidad de salir y, en calidad de oscuridad de la existencia, es el ser del día que, de luz explicativa y creadora de sentido, se ha hecho hostigamiento de lo que no se puede dejar de comprender y obsesión asfixiante de una razón sin principio, sin comienzo, de la que no se puede dar razón. La literatura es esa vivencia mediante la cual la conciencia descubre su ser en su impotencia de perder conciencia, en el movimiento en que, desapareciendo, arrancándose a la puntualidad de un yo, se reconstituye, más allá de la inconsciencia, en una espontaneidad impersonal, obstinación de un saber despavorido, que nada sabe, que nadie sabe y al que la ignorancia encuentra siempre tras de sí como su sombra trasmutada en mirada.
Se puede entonces acusar al lenguaje de ser una repetición interminable de palabras, en vez del silencio que se orientaba a alcanzar. Asimismo, reprocharle que se hunda en los convencionalismos de la literatura, cuando quería absorberse en la existencia. Es cierto. Pero esa repetición interminable de palabras sin contenido, esa continuidad de la palabra a través de un inmenso saqueo de palabras, es precisamente la naturaleza profunda del silencio que habla hasta en el mutismo, que es palabra vacía de palabras, eco siempre parlante en mitad del silencio. Y asimismo, ciega vigilancia que, queriendo escapar de sí misma, cada vez se hunde más en su propia obsesión, la literatura es la única traducción de la obsesión de la existencia, si ésta es la imposibilidad misma de salir de la existencia, el ser que siempre es relegado al ser, lo que en la profundidad sin fondo ya está en el fondo, abismo que es aún fundamento del abismo, recurso contra el cual no hay recurso.[IV]
La literatura se divide entre esas dos pendientes. La dificultad es que, aunque en apariencia inconciliables, no conducen a obras ni a metas distintas y que el arte que pretende seguir una vertiente está ya del otro lado. La primera vertiente es la de la prosa significativa. El objetivo es expresar las cosas en un lenguaje que las designe por su sentido. Todo el mundo habla así; muchos escriben como se habla. Mas, sin dejar ese lado del lenguaje, llega un momento en que el arte percibe la deshonestidad de la palabra corriente y se aparta de ella. ¿Qué le reprocha? Es que carece de sentido, dice: le parece una locura creer que, en cada palabra, una cosa esté perfectamente presente por la ausencia que la determina, y se pone en pos de un lenguaje en que esa propia ausencia sea recobrada y la comprensión representada en su movimiento sin fin. No insistamos en esta actitud, la hemos descrito con detenimiento. Pero, de ese arte, ¿qué se puede decir? ¿Que es búsqueda de una forma pura, vana preocupación por las palabras huecas? Todo lo contrario: ve sólo el sentido verdadero; le preocupa sólo salvaguardar el movimiento mediante el cual ese sentido se resuelve en verdad. Para ser justos, hay que considerarla más significativa que ninguna prosa corriente, la que sólo vive de falsos sentidos: nos representa el mundo, nos enseña a descubrir su ser total, es el trabajo de lo negativo en el mundo y para el mundo. ¿Cómo no admirarlo como arte que actúa, vivo y claro por excelencia? Sin duda alguna. Pero entonces es preciso apreciar como tal a Mallarmé que en él es el maestro.
En la otra vertiente también se encuentra Mallarmé. De una manera general se congregan ahí los que llamamos poetas. ¿Por qué? Porque se interesan en la realidad del lenguaje, porque no se interesan en el mundo, sino en lo que serían las cosas y los seres si no hubiera mundo; porque se entregan a la literatura como a un poder impersonal que sólo trata de hundirse y sumergirse. Si ésa es la poesía, al menos sabremos por qué hay que retirarla de la historia, al margen de la cual deja oír un zumbido de insecto, y sabremos también que ninguna obra que se deje ir por esa pendiente hacia el abismo se puede llamar obra de prosa. Más, ¿qué hay al respecto? Todos comprendemos que la literatura no se divide, y que escoger de manera precisa su lugar en ella, convencerse de que en realidad se está donde se ha querido estar equivale a exponerse a la confusión más grande, pues la literatura insidiosamente nos ha hecho pasar de una a otra vertiente, nos ha cambiado en lo que no éramos. Esa es su perfidia, ésa también su verdad retorcida. Un novelista escribe en la prosa más transparente, describe hombres que habríamos podido conocer y gestos que son los nuestros: su objetivo, dice, es expresar, a la manera de Flaubert, la realidad de un mundo humano. Ahora bien, ¿cuál es, a fin de cuentas, el único asunto de su obra? El horror de la existencia privada de mundo, el proceso mediante el cual lo que deja de ser sigue siendo, lo que se olvida tiene siempre cuentas pendientes con la memoria, lo que muere sólo encuentra la imposibilidad de morir, lo que quiere alcanzar el más allá siempre está más acá. Ese proceso es el día hecho fatalidad, la conciencia cuya luz ya no es la lucidez de la vigilia sino el estupor de la ausencia de sueño, es la existencia sin el ser, tal como la poesía pretende reaprehenderla detrás del sentido de las palabras que la recusan.
Y he aquí a un hombre que más que escribir observa: pasea por un bosque de pinos, mira una avispa, recoge una piedra. Diríase un sabio, pero el sabio desaparece ante lo que sabe, a veces ante lo que quiere saber, hombre que aprende por cuenta de los hombres: ha pasado del lado de los objetos, ora es agua, ora un guijarro, ora un árbol y, cuando observa, es por cuenta de las cosas; cuando describe, es la cosa misma que se describe. Ahora bien, en ello radica el rasgo sorprendente de esa transformación, pues ser un árbol sin duda es posible y hacerlo hablar, ¿qué escritor no lo lograría? Mas el árbol de Francis Ponge es un árbol que ha observado a Francis Ponge y se describe tal como imagina que éste podría describirlo. Extrañas descripciones. En ciertos aspectos, parecen del todo humanas: es que el árbol conoce la debilidad de los hombres que sólo hablan de lo que saben; pero todas esas metáforas tomadas del pintoresco mundo humano, esas imágenes que hacen imagen, en realidad representan el punto de vista de las cosas sobre el hombre, la singularidad de una palabra humana animada por la vida cósmica y la fuerza de los gérmenes; por eso, al lado de esas imágenes, de ciertas nociones objetivas –pues el árbol sabe que entre ambos mundos la ciencia es terreno de entendimiento– se deslizan reminiscencias procedentes del fondo de la tierra, expresiones en vías de metamorfosis, palabras en las que, bajo el sentido claro, se insinúa la espesa fluidez de la excrecencia vegetal. Obra de una prosa perfectamente significativa, ¿quién no cree comprender esas descripciones? ¿Quién no las atribuye al lado claro y humano de la literatura? Y sin embargo, no pertenecen al mundo, sino a lo bajo del mundo; no atestiguan por la forma sino por lo informe y no son claras sino para quien no penetra en ellas, al contrario de las palabras oraculares del árbol de Dodona –árbol también– que resultaban oscuras pero ocultaban un sentido: éstas sólo son claras porque esconden una falta de sentido. A decir verdad, las descripciones de Ponge comienzan en el momento supuesto en que, estando terminado el mundo, acabada la historia, casi hecha humana, la naturaleza, la palabra pasa delante de la cosa y la cosa aprende a hablar. Ponge sorprende ese momento patético en que, en los linderos del mundo, se encuentran la existencia aún muda y esa palabra, como es sabido, cruenta de la existencia. Desde el fondo del mutismo, oye el esfuerzo de un lenguaje que procede de antes del diluvio y, en la palabra clara del concepto, reconoce el trabajo profundo de los elementos. De este modo se constituye en voluntad mediadora de lo que asciende lentamente hacia la palabra y de la palabra que baja lentamente hacia la tierra, expresando, no la existencia anterior al día, sino la existencia de después del día: el mundo del fin del mundo.
¿Dónde comienza en una obra el instante en que las palabras son más fuertes que su sentido y en que el sentido es más material que la palabra? ¿Cuándo pierde la prosa de Lautréamont su nombre de prosa? ¿No se deja comprender cada frase? ¿No es lógica cada sucesión de frases? ¿Y no dicen las palabras lo que quieren decir? En ese dédalo del orden, en ese laberinto de claridad, ¿en qué instante se ha perdido el sentido, en qué recodo se da cuenta el razonamiento de que ha dejado de “seguirse”, que en su lugar ha continuado, avanzado, concluido algo, semejante en todo a él, algo en lo que ha creído reconocerse, hasta el momento en que, despierto, descubre a ese otro que ha ocupado su lugar? Pero vuelve sobre sus pasos para denunciar al intruso, y al punto la ilusión se desvanece: al que encuentra es a sí mismo, la prosa de nuevo es prosa, de suerte que va más lejos y se pierde nuevamente, dejando que lo sustituya una asquerosa sustancia material, como una escalera en marcha, un corredor que se despliega, razón cuya infalibilidad excluye a cualquier razonador, lógica hecha “la lógica de las cosas”. ¿Dónde está pues la obra? Cada momento posee la claridad de un bello lenguaje que se habla, pero el todo tiene el sentido opaco de una cosa que se come y que come, que devora, se engulle y se reconstituye en el vano esfuerzo por trocarse en nada.
¿No es Lautréamont un prosista verdadero? Pero ¿qué es entonces el estilo de Sade sino prosa? ¿Y quién escribe con mayor claridad que él? ¿Quién, formado por el siglo menos poético, desconoce más los cuidados de una literatura en busca de oscuridad? Y, sin embargo, ¿en qué obra se oye un ruido tan impersonal, tan inhumano, “murmullo gigantesco y obsesivo” (a decir de Jean Poulhan)? ¡Pero si es un simple defecto! ¡Debilidad de un escritor incapaz de escribir brevemente! Sin duda, defecto grave: la literatura es la primera en acusarlo de él. Más lo que condena por un lado, es mérito por el otro; lo que denuncia en nombre de la obra, lo admira como experiencia; lo que parece ilegible, es al parecer lo único digno de escribirse. Y, al fin, está la gloria; más lejos, el olvido; más allá, la supervivencia anónima en una cultura muerta; más lejos todavía, la perseverancia en la eternidad elemental. ¿Dónde queda el final? ¿Dónde esa muerte que es esperanza del lenguaje? Pero el lenguaje es la vida que lleva la muerte en sí y en ella se mantiene.
Si se quiere reducir la literatura al movimiento que hace aprehensible todas sus ambigüedades, allí está él: como la palabra común, la literatura empieza por el fin, lo único que permite comprenderla. Para hablar, debemos ver la muerte, verla tras nosotros. Cuando hablamos, nos apoyamos en una tumba y ese vacío de la tumba es lo que hace la verdad del lenguaje, pero al mismo tiempo el vacío es realidad y la muerte se hace ser. Hay ser –es decir, una verdad lógica y expresable– y hay un mundo, porque podemos destruir las cosas y suspender la existencia. En ese sentido se puede decir que hay ser porque hay nada: la muerte es la posibilidad del hombre, es su oportunidad, por ella nos queda el porvenir de un mundo acabado; la muerte es la esperanza más grande de los hombres, su única esperanza de ser hombres. La existencia es por eso su sola angustia verdadera, como lo ha demostrado claramente Emmanuel Levinas;[V] temen a la existencia, no porque la muerte pueda ponerle fin, sino porque ella excluye a la muerte, porque debajo de la muerte sigue estando allí, presencia en el fondo de la ausencia, día inexorable sobre el cual salen y se ponen todos los días. Y, sin duda, nos preocupa morir. Pero, ¿por qué? Porque nosotros, los que morimos, abandonamos precisamente al mundo y a la muerte. Es la paradoja del momento final. La muerte trabaja con nosotros en el mundo; poder que humaniza a la naturaleza, que eleva el ser a la existencia, está en nosotros, como nuestra parte más humana; sólo es muerte en el mundo, el hombre la conoce sólo porque es hombre, y sólo es hombre porque es la muerte en devenir. Pero morir es romper el mundo; es perder al hombre, aniquilar al ser; por tanto, es también perder la muerte, perder lo que en ella y para mí hacía de ella la muerte. Mientras vivo, soy un hombre mortal, mas, cuando muero, dejando de ser hombre, también dejo de ser mortal, ya no soy capaz de morir y la muerte que se anuncia me causa horror, porque la veo tal cual es: ya no muerte, sino imposibilidad de morir.
De la imposibilidad de la muerte algunas religiones hicieron la inmortalidad. Vale decir que trataron de “humanizar” el propio hecho que significa: “Dejo de ser hombre.” Pero sólo el movimiento contrario hace a la muerte imposible: por la muerte, pierdo la ventaja de ser mortal, porque pierdo la posibilidad de ser hombre; ser hombre por encima de la muerte sólo podría tener este sentido extraño: pese a la muerte, ser siempre capaz de morir, continuar como si nada, con la muerte como horizonte e igual esperanza, que no tendría otra salida que un “continuad como si nada”, etc. Es lo que otras religiones llamaron la maldición de los renacimientos: se muere, pero se muere mal porque se ha vivido mal, se está condenando a revivir y se revive hasta que, habiéndose hecho cabalmente hombre, se es, muriendo, un hombre bienaventurado: un hombre verdaderamente muerto. Mediante la Cábala y las tradiciones orientales, Kafka heredó este tema. El hombre entra en la noche, pero la noche conduce al despertar y helo ahí miseria. O bien, el hombre muere, pero en realidad vive; va de ciudad en ciudad, arrastrado por los ríos, reconocido por unos, ayudado por nadie, con el error de la muerte antigua riendo con sarcasmo a su cabecera; condición extraña esa: ha olvidado morir. Pero otro cree vivir, porque ha olvidado su muerte, y otro más, sabiéndose muerto, lucha en vano por morir; la muerte es lejanía, es el gran castillo que no se puede alcanzar, y la vida era lejanía, el lugar natal que se ha dejado por un llamado falso; ahora sólo queda luchar, trabajar para morir por completo, pero luchar es seguir viviendo; y todo lo que aproxima a la meta hace la meta inaccesible.
Kafka no hizo de ese tema la expresión de un drama del más allá, sino que mediante él trató de reaprehender el hecho presente de nuestra condición. Vio en la literatura no sólo el mejor medio para describir esa condición, sino también para tratar de encontrarle una salida. Bella alabanza esta, pero ¿es merecida? Cierto que hay en la literatura una poderosa marrullería, una mala fe misteriosa que, permitiéndole jugar constantemente en dos tableros, da a los más honrados la esperanza poco razonable de perder y sin embargo de haber ganado. Antes que nada, trabaja, también, en el advenimiento del mundo; es civilización y cultura. Por este motivo, une ya dos movimientos contradictorios. Es negación, pues relega a la nada el lado inhumano, no determinado de las cosas, las define, las hace finitas y, en ese sentido, es en verdad la obra de la muerte en el mundo. Pero, al mismo tiempo, luego de haber negado las cosas en su existencia, las conserva en su ser: hace que las cosas tengan sentido, y la negación que es la muerte en el trabajo es también el advenimiento del sentido, la comprensión en acto. Por lo demás, la literatura tiene un privilegio: supera el lugar y el momento actuales para situarse en la periferia del mundo y al fin del tiempo y desde allí habla de las cosas y se ocupa en los hombres. Con ese nuevo poder, al parecer gana una autoridad eminente. Revelando a cada momento el todo del que forma parte, lo ayuda a cobrar conciencia de ese todo que no es y a ser otro momento que será momento de otro todo: y así sucesivamente; por ese camino, puede considerarse el mayor fermento de la historia. Pero de ello se sigue un inconveniente: ese todo que representa no es una simple idea, puesto que está realizado y no formulado de manera abstracta, pero no está realizado de un modo objetivo, pues lo que en él es real no es el todo, sino el lenguaje particular de una obra en particular, inmersa a su vez en la historia; además, el todo no se presenta como real, sino como ficticio, vale decir precisamente corno un todo: perspectiva del mundo, tomada desde ese punto imaginario donde el mundo puede verse en su conjunto; trátase entonces de una visión del mundo que se realiza, como irreal, a partir de la realidad propia del lenguaje. Ahora bien, ¿cuál será el resultado? Por la parte de la tarea que es el mundo, la literatura ahora se considera más como un estorbo que como una ayuda seria; no es resultado de un trabajo verdadero, puesto que no es realidad, sino realización de un punto de vista que sigue siendo irreal; es ajena a toda cultura verdadera, pues la cultura es el trabajo de un hombre que se transforma poco a poco en el tiempo y no el gozo inmediato de una transformación ficticia que descarta tanto al tiempo como al trabajo.
Denegada por la historia, la literatura juega en otro tablero. Si trabajando para hacer el mundo no está realmente en el mundo es que, por su falta de ser (de realidad inteligible), se vincula a la existencia aún inhumana. Sí, según lo reconoce, hay en su naturaleza un deslizamiento extraño entre ser y no ser, presencia, ausencia, realidad e irrealidad. ¿Qué es una obra? Palabras reales y una historia imaginaria, un mundo donde todo lo que ocurre está tomado de la realidad y ese mundo es inaccesible; personajes que se tienen por vivos, aunque nosotros sepamos que su vida es no vivir (seguir siendo ficción); entonces, ¿nada pura? Pero se toca el libro que está allí, se leen las palabras que no se pueden cambiar; ¿la nada de una idea, de lo que sólo existe si es comprendido? Mas la ficción no se comprende, es vivida en las palabras a partir de las cuales se realiza y, para mí que la leo o la escribo, es más real que muchos acontecimientos reales, pues se impregna de toda la realidad del lenguaje y sustituye mi vida, a fuerza de existir. La literatura no actúa; pero porque se hunde en ese fondo de existencia que no es ni ser ni nada y en que se suprime radicalmente la esperanza de no hacer nada. No es explicación ni pura comprensión, pues en ella se presenta lo inexplicable. Y expresa sin expresar, ofreciendo su lenguaje a lo que se murmura en ausencia de la palabra. La literatura aparece entonces vinculada a lo extraño de la existencia que el ser ha repudiado y que escapa de cualquier categoría. El escritor se siente en garras de una fuerza impersonal que no lo deja vivir ni morir: la irresponsabilidad que no puede superar se hace traducción de esa muerte sin muerte que lo espera al borde de la nada; la inmortalidad literaria es el movimiento mismo mediante el cual, hasta en el mundo, un mundo minado por la existencia bruta, se insinúa la náusea de una supervivencia que no es supervivencia, de una muerte que no da fin a nada. El escritor que escribe una obra se suprime en esa obra y se afirma en ella. Si la escribió para deshacerse de sí mismo, resulta que esa obra lo compromete consigo y lo devuelve a sí, y si la escribe para manifestarse y vivir en ella, ve que lo que ha hecho es nada, que la obra más grande no vale el acto más insignificante y que lo condena a una existencia que no es la suya y a una vida que no es vida. O incluso, ha escrito porque ha oído, en el fondo del lenguaje, ese trabajo de la muerte que prepara a los seres para la verdad de su nombre: ha trabajado por esa nada y él mismo ha sido una nada que trabaja. Mas, por realizar el vacío, se crea una obra y la obra, nacida de la fidelidad a la muerte, finalmente ya no es capaz de morir y a quien quiso prepararse una muerte sin historia sólo le vale la burla de la inmortalidad.
¿Dónde radica entonces el poder de la literatura? Juega a trabajar en el mundo y el mundo considera su trabajo un juego nulo o peligroso. Se abre un camino hacia la oscuridad de la existencia y no logra pronunciar el “Nunca más” que dejaría su maldición en suspenso. ¿Dónde está pues su fuerza? ¿Por qué un hombre como Kafka pensaba que, si tenía que errar su destino, ser escritor era para él la única manera de errarlo con verdad? Tal vez sea un enigma indescifrable, pero, si lo es, el misterio se deriva entonces del derecho de la literatura a afectar indiferentemente a cada uno de sus momentos y a cada uno de sus resultados con el signo negativo o el signo positivo. Extraño derecho este que se vincula a la interrogante de la ambigüedad en general. ¿Por qué hay ambigüedad en el mundo? La ambigüedad es su propia respuesta. Sólo se responde a ella encontrándola en la ambigüedad de la respuesta y la respuesta ambigua es una pregunta acerca de la ambigüedad. Uno de sus medios de seducción es el deseo que despierta de ponerla en claro, lucha semejante a la lucha contra el mal de que habla Kafka y que termina en el mal, “como la lucha con las mujeres, que acaba en la cama”.
La literatura es el lenguaje que se hace ambigüedad. La lengua corriente no es clara por necesidad, no siempre dice lo que dice, también el malentendido es uno de sus caminos. Es inevitable, sólo se habla haciendo de la palabra un monstruo de dos caras, realidad que es presencia material y sentido que es ausencia ideal. Pero la lengua corriente limita el equívoco. Encierra a la ausencia con solidez en una presencia, pone un fin al entendimiento, al movimiento indefinido de la comprensión; el entendimiento es limitado, pero es limitado también el malentendido. En literatura, la ambigüedad se halla entregada a sus excesos por las facilidades que encuentra y agotada por la amplitud de los abusos que puede cometer. Se pensaría que se ofrece una trampa secreta para que revele sus propias trampas y que, entregándose a ella sin reservas, la literatura trata de retenerla fuera de la vista del mundo y fuera del pensamiento del mundo, en un terreno en que se realiza sin poner nada en peligro. La ambigüedad se enfrenta allí a sí misma. No sólo que cada momento del lenguaje pueda ser ambiguo y decir algo distinto de lo que dice, sino que el sentido general del lenguaje es incierto, de él no se sabe si expresa o si representa, si es una cosa o si la significa; si está allí para ser olvidado o si sólo se hace olvidar para que lo vean; si es transparente a causa del poco sentido de lo que dice o claro por la exactitud con que lo dice, oscuro porque dice demasiado, opaco porque no dice nada. La ambigüedad está por doquier: en la apariencia fútil, aunque lo más frívolo sea tal vez la máscara de la seriedad; en su desinterés, aunque detrás de ese desinterés estén las fuerzas del mundo con las que pacta desconociéndolas o incluso en ese desinterés salvaguarda el carácter absoluto de los valores sin los cuales la acción se detendría o sería mortal; su irrealidad es por tanto principio de acción e incapacidad de actuar: como la ficción es en ella verdad y asimismo indiferencia a la verdad; igual que si se liga a la moral, se corrompe y, si rechaza a esa moral, se pervierte también; así como no es nada si no es su propio fin, pero en ella no puede tener fin, pues es sin fin, termina fuera de sí misma, en la historia, etcétera.
Todas esas inversiones del pro o del contra –y las que han evocado estas páginas– sin duda se explican por causas muy diversas. Hemos visto que la literatura se fija tareas inconciliables. Se ha visto que del escritor al lector, del trabajo a la obra, pasa por momentos opuestos y sólo se reconoce en la afirmación de todos los momentos que se oponen. Pero todas esas contradicciones, esas exigencias hostiles, esas divisiones y esas contrariedades, tan diferentes por su origen, por su especie y su significado, remiten sin excepción a una ambigüedad última, cuyo extraño efecto consiste en atraer a la literatura a un punto inestable donde puede cambiar indiferentemente de sentido y de signo.
Esta última vicisitud tiene a la obra en suspenso, de tal suerte que ésta puede a su antojo cobrar un valor positivo o un valor negativo y, como si pivoteara invisiblemente alrededor de un eje invisible, entrar en la luz de las afirmaciones o en la contraluz de las negaciones, sin que el estilo, el género, el asunto puedan explicar esa transformación radical. No está en tela de juicio ni el contenido de las palabras ni su forma. Oscuro, claro, poético, prosaico, insignificante, importante, hablando del guijarro, hablando de Dios, en la obra está presente algo que no depende de sus características y que en fondo de sí misma siempre está en vías de modificarla de todo a todo. Ello ocurre como si, en el seno de la literatura y del lenguaje, por encima de los movimientos aparentes que los transforman, estuviera reservado un punto de inestabilidad, una potencia de metamorfosis sustancia, capaz de cambiarlo todo sin cambiar nada. Esta inestabilidad puede pasar como efecto de una fuerza desintegradora, pues por ella la obra más fuerte y más dotada de fuerzas puede ser una obra de desdicha y de ruina, pero esa desintegración también es construcción, si por ella bruscamente la aflicción se hace esperanza y la destrucción elemento de lo indestructible. ¿Cómo puede esa inminencia de cambio, dada en la profundidad del lenguaje, fuera del sentido que la afecta y de la realidad de ese lenguaje, estar sin embargo presente en ese sentido y en esa realidad? ¿Introduciría consigo en la palabra el sentido de esa palabra algo que, garantizando su significación precisa y sin atentar contra ella, fuera capaz de modificarlo por completo y de modificar el valor material de la palabra? ¿Habrá oculta en la intimidad de la palabra, una fuerza amiga y enemiga, un arma hecha para construir y para destruir, que actúe detrás de la significación y no en la significación? ¿Habrá que suponer un sentido del sentido de las palabras que, al mismo tiempo que lo determina, envuelve esa determinación en una indeterminación ambigua, pendiente entre el sí y el no?
Mas no tenemos nada que suponer: a ese sentido del sentido de las palabras, que es tanto el movimiento de la palabra hacia su verdad como su regreso, por la realidad del lenguaje, en el fondo oscuro de la existencia, a esa ausencia por la cual la cosa es aniquilada, destruida, para hacerse ser e idea, la hemos interrogado largamente. Es esa vida que lleva la muerte en sí y en ella se mantiene, la muerte, el poder prodigioso de lo negativo, o incluso la libertad, por cuyo trabajo la existencia se desvincula de sí misma y se hace significativa. Ahora bien, nada puede hacer que, en el momento en que trabaja en la comprensión de las cosas y, en el lenguaje, en la especificación de las palabras, ese poder no continúe afirmándose como una posibilidad siempre distinta y no perpetúe un doble sentido irreductible, una alternativa cuyos términos se cubren en una ambigüedad que los hace idénticos haciéndolos opuestos.
Si llamamos a ese poder la negación, la irrealidad o la muerte, trabajando en el fondo del lenguaje, ora la muerte, ora la negación, ora bien la irrealidad significan en él el advenimiento de la verdad en el mundo, el ser inteligible que se construye, el sentido que se forma. Pero, al punto, cambia el signo: el sentido ya no representa la maravilla de comprender, sino que nos remite a la nada de la muerte, el ser inteligible solamente significa la repulsa de la existencia y el cuidado absoluto por la verdad se manifiesta en la impotencia de actuar verdaderamente. O bien la muerte se muestra como la fuerza civilizadora que desemboca en la comprensión del ser. Pero, al mismo tiempo, la muerte que desemboca en el ser representa la locura absurda, la maldición de la existencia que reúne en sí a la muerte y al ser y no es ni ser ni muerte. La muerte desemboca en el ser: es la esperanza y la tarea del hombre, pues la propia nada ayuda a hacer el mundo, la nada es creadora del mundo en el hombre que trabaja y que comprende. La muerte desemboca en el ser: es la desgarradura del hombre, el origen de su desdichada suerte, pues por el hombre viene la muerte al ser y por el hombre el sentido reposa en la nada; no comprendemos que, privándonos de existir, haciendo la muerte posible, infectando lo que comprendemos con la nada de la muerte, de suerte que, si salimos del ser, caemos fuera de la posibilidad de la muerte y la salida es la desaparición de todas las salidas.
En ese doble sentido inicial, que en el fondo de toda palabra es una especie de condenación aún desconocida y una felicidad aún invisible, la literatura encuentra su origen, pues ella es la forma que aquél ha escogido para manifestarse tras el sentido y el valor de las palabras y la interrogante que plantea es la interrogante que plantea la literatura.
[I] En este planteamiento, Hegel considera la obra humana en general. Queda entendido que las observaciones siguientes se hallan muy lejos del texto de La fenomenología y no pretenden esclarecerlo. Ésta se puede leer en la traducción de La fenomenología que publicó Jean Hyppolite y seguir en su importante libro: Genèse et structure de la Phénomenologie de l’esprit de Hegel.
[II] Esta interpretación de Hegel es expuesta por Alexandre Kojève en Introduction à la lecture de Hegel (lecciones sobre La fenomenología del Espíritu, reunidas y publicadas por Raymond Queneau).
[III] Ensayos reunidos con el nombre de Système de 1803-1804. En Introduction à la lecture de Hegel, interpretando un pasaje de La fenomenología, Alexandre Kojève demuestra de una manera admirable que, para Hegel, la comprensión equivale a un crimen.
[IV] En su libro De l’existence à l’existant, Emmanuel Levinas arroja “luz”, con el nombre de Il y a, sobre esa corriente anónima e impersonal del ser que precede a todo ser, el ser que ya está presente en la desaparición, que, en el fondo de la aniquilación aún vuelve al ser como fatalidad del ser, la nada como existencia: cuando no hay nada, hay ser. Véase también Deucalion I.
[V] “¿No es la angustia ante el ser ‘el horror por el ser’ —escribe Levinas— tan original como la angustia ante la muerte? ¿El miedo de ser tan original como el miedo por el ser? Incluso más original, pues ésta podría explicarse por aquélla.” (De l´existence à l´existant.)



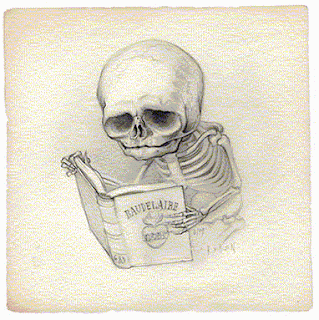






























































































No hay comentarios:
Publicar un comentario