Levantar la mano sobre uno mismo.
Discurso sobre la muerte voluntaria
Jean Améry
Pre-Textos. Valencia, 1999
--------------------------------------------------------------------
Levantar la mano sobre uno mismo: otra expresión sacada del lenguaje de la realidad, recogida, usada y olvidada de nuevo, de forma que hoy ya tiene casi un carácter arcaico: levantar la mano sobre uno mismo.
Es verdad que a mí siempre me ha parecido tan sumamente aguda y penetrante que me inclino a utilizarla por muy fenecida que esté. Levantar la mano sobre uno mismo. Se me ocurre una horrible acción suicida de la cual habla Gabriel Deshaies en su libro La psichologie du suicida, aparecido en 1947 y que yo sepa nunca traducido al alemán.
Un herrero puso su cabeza entre los bloques de un tornillo de banco y atornilló con la mano derecha el aparato hasta que le rompió el cráneo. Todo el mundo ha oído hablar de otros modos de muerte de crueldad parecida; Todesarten, Maneras de morir, ¿no tenía que ser éste el título del último libro de Ingeborg Bachmann?  El hombre que se corta la yugular con la navaja de afeitar. El poeta y guerrero japonés Mishima se clava la punta de su sable en el vientre, tal como lo dispone el ritual. Un preso enrosca su camisa, que ha desgarrado para hacer una cuerda, rodea su cuello con ella y se ahorca en los barrotes de su celda. Modos violentos de muerte: realmente se levanta la mano. ¿Sobre qué? Sobre un cuerpo que para el suicidante es parte del Yo. Sobre ambos, el Yo y el cuerpo, trataremos enseguida. Son uno mismo y a la vez son distintos. Son objeto del suicidario y del suicidante a la par que sujeto, que en calidad de tal resulta infranqueable, no obstante sea vulnerable e incluso aniquilable. No hay duda de que quien busca la muerte voluntaria ha de tener una relación especial con los dos, que son unidad y dualidad; quizás la psicología la calificaría de "relación narcisista". (Lo cual no excluiría la auto-agresión, pero sobre las hipótesis psicológicas hablaremos más adelante, todo a su tiempo.) Aquí estamos ante el hecho desnudo de que un "yo" y un cuerpo son destruídos por el propio "yo", por el propio cuerpo. ¿Qué decir de ese cuerpo? Expuse antes que respecto al "yo" lo que acontece en el cuerpo, las partes de mi cuerpo como el corazón, el estómago, los riñones, etc., forma parte del "mundo exterior". Aquí habría que decir algunas cosas más, pues, de hecho, fuera y dentro, mejor dicho, el interior, son de tal naturaleza que a menudo se interpenetran para alejarse después el uno del otro, y en otros momentos son tan extraños entre sí como si no se hubieran conocido nunca. La relación entre cuerpo y Yo es quizás el complejo más misterioso de nuestra existencia, o, si se prefiere, de nuestra subjetividad o ser-para-uno-mismo. En la cotidianeidad, no somos conscientes de nuestro cuerpo. Para nuestro estar-en-el-mundo, el cuerpo es lo que Sartre denominó "le negligé", "le passé sous silence", incomprendido, apenas se habla de él, no se piensa en él. El cuerpo está encerrado en un Yo que a su vez está fuera, en otro lugar, en el espacio del mundo, donde uno se convierte en nada (se néantise) para realizar su pro-yecto. Somos nuestro cuerpo: no lo poseemos. Es, como exponía al principio, lo otro, es mundo exterior, desde luego. Sin embargo, es igualmente cierto que sólo tomamos consciencia de él como cuerpo extraño cuando lo vemos con los ojos de los demás (por ejemplo: cuando nos informamos por vía de la ciencia sobre sus funciones), o cuando se convierte en una carga para nosotros. Pero aun en este caso, cuando, por ejemplo, "quisiéramos escapar de nuestra piel" para huir del dolor, tal como lo formula una expresión corriente, nos resulta a la vez extraño y propio: la piel de la que nos queremos desembarazar, que queremos abandonar, sigue siendo nuestra, es parte integrante del Yo. El cuerpo es le negligé solamente cuando nos sirve de mediador con el mundo. Durante el salto de altura es aire y vuelo, al esquiar se convierte en nieve pulverizada y viento helado.
El hombre que se corta la yugular con la navaja de afeitar. El poeta y guerrero japonés Mishima se clava la punta de su sable en el vientre, tal como lo dispone el ritual. Un preso enrosca su camisa, que ha desgarrado para hacer una cuerda, rodea su cuello con ella y se ahorca en los barrotes de su celda. Modos violentos de muerte: realmente se levanta la mano. ¿Sobre qué? Sobre un cuerpo que para el suicidante es parte del Yo. Sobre ambos, el Yo y el cuerpo, trataremos enseguida. Son uno mismo y a la vez son distintos. Son objeto del suicidario y del suicidante a la par que sujeto, que en calidad de tal resulta infranqueable, no obstante sea vulnerable e incluso aniquilable. No hay duda de que quien busca la muerte voluntaria ha de tener una relación especial con los dos, que son unidad y dualidad; quizás la psicología la calificaría de "relación narcisista". (Lo cual no excluiría la auto-agresión, pero sobre las hipótesis psicológicas hablaremos más adelante, todo a su tiempo.) Aquí estamos ante el hecho desnudo de que un "yo" y un cuerpo son destruídos por el propio "yo", por el propio cuerpo. ¿Qué decir de ese cuerpo? Expuse antes que respecto al "yo" lo que acontece en el cuerpo, las partes de mi cuerpo como el corazón, el estómago, los riñones, etc., forma parte del "mundo exterior". Aquí habría que decir algunas cosas más, pues, de hecho, fuera y dentro, mejor dicho, el interior, son de tal naturaleza que a menudo se interpenetran para alejarse después el uno del otro, y en otros momentos son tan extraños entre sí como si no se hubieran conocido nunca. La relación entre cuerpo y Yo es quizás el complejo más misterioso de nuestra existencia, o, si se prefiere, de nuestra subjetividad o ser-para-uno-mismo. En la cotidianeidad, no somos conscientes de nuestro cuerpo. Para nuestro estar-en-el-mundo, el cuerpo es lo que Sartre denominó "le negligé", "le passé sous silence", incomprendido, apenas se habla de él, no se piensa en él. El cuerpo está encerrado en un Yo que a su vez está fuera, en otro lugar, en el espacio del mundo, donde uno se convierte en nada (se néantise) para realizar su pro-yecto. Somos nuestro cuerpo: no lo poseemos. Es, como exponía al principio, lo otro, es mundo exterior, desde luego. Sin embargo, es igualmente cierto que sólo tomamos consciencia de él como cuerpo extraño cuando lo vemos con los ojos de los demás (por ejemplo: cuando nos informamos por vía de la ciencia sobre sus funciones), o cuando se convierte en una carga para nosotros. Pero aun en este caso, cuando, por ejemplo, "quisiéramos escapar de nuestra piel" para huir del dolor, tal como lo formula una expresión corriente, nos resulta a la vez extraño y propio: la piel de la que nos queremos desembarazar, que queremos abandonar, sigue siendo nuestra, es parte integrante del Yo. El cuerpo es le negligé solamente cuando nos sirve de mediador con el mundo. Durante el salto de altura es aire y vuelo, al esquiar se convierte en nieve pulverizada y viento helado. ¿Pero, se trata realmente de una muela, de un dedo, incluso de un brazo o una pierna? No, desgraciadamente no: se trata, cuando estamos ante la muerte voluntaria, cuando levantamos la mano sobre nosotros mismos, de todo el cuerpo que fue imagen y portador de nuestro Yo, algo ajeno y propio, le passé sous silence, sobre el cual en el futuro no sólo nosotros no hablaremos (puesto que ya no estaremos), sino que tampoco él mismo hablará, pues no hay nadie que pueda oír su voz. Se convierte en objeto bajo las manos de los médicos que practican una autopsia, de los sepultureros que lo dejan caer en la tumba. Así resulta que antes del momento previo al salto lo percibamos con una intimidad nunca alcanzada hasta ese momento. Un papel especial juega en todo esto la cabeza. A menudo salgo al balcón de un piso dieciséis, paso por encima de la barandilla (por suerte no padezco de vértigo en absoluto), mantengo mi cuerpo, que solamente se aguanta con la mano izquierda en la barandilla de hierro, suspendido sobre el vacío y miro hacia las profundidades. Sería suficiente con soltarme. ¿Cómo caerá mi cuerpo? ¿Describiendo elegantes piruetas, tal como las he admirado tan a menudo en los acróbatas? ¿O bien como una piedra? Cabeza abajo, me imagino, y anticipo en mi mente cómo se estrella el cráneo sobre el asfalto. O me ahogo en algún lugar de la costa del Mar del Norte. El agua entre las piernas, el agua que va ascendiendo lentamente, hasta el pecho, más arriba, hasta los labios. La cabeza querrá permanecer todavía un momento por encima de las olas, llena a rebosar de la música gutural de las mareas. Hasta desaparecer; lo que la gente sacará después, arrastrándolo sobre la arena, es una cosa, une chose, no un "ahogado" sino algo que ya no tiene nada que ver con un ser humano, con un Yo. La guillotina: deja le couperet tumbe. Cortar la cabeza es la representación más drástica de la aniquilación. Tengo en mente la cabeza incluso cuando pienso que levanto la mano sobre mí mismo de manera sólo indirecta, por ejemplo cuando trago pastillas que han de convertir el sueño en el hermano gemelo de la muerte. ¿Colgará mi cabeza sobre el borde de la cama? ¿Mis ojos aparecerán desorbitados? Sea como sea: con la objetalización definitiva de la cabeza también yo me convierto en objeto. Y todo esto, que quede claro, no tiene relación con que la cabeza sea sede de mi córtex. Estoy hablando de un elemento básico en la experiencia del Yo. No es casual que los golpes en la cabeza sean considerados como la más vergonzosa de todas las humillaciones. (Es sabido que no hay que pegar nunca en la cara a los niños.) Sabemos de nuestra cabeza, de su soberanía y magnificencia mucho antes de tener el más mínimo conocimiento fisiológico. Así pues, ¿es ella nuestro Yo? No la totalidad de él, se entiende, sino la parte que nuestra experiencia elemental considera fenomenológicamente como la más alta en rango. Quien pisa el umbral de la muerte voluntaria entra en un gran diálogo, como nunca hasta entonces lo ha sostenido, con su cuerpo, su cabeza, su Yo. Hay muchos estadios, innumerables matices de conversación, aspectos cambiantes, muchos más de los que yo pueda en justicia reseñar aquí. Así pues, expondré sólo un poco de entre tilda esta abundancia. El despertar de la ternura por algo que uno está a punto de eliminar, puesto que pronto, en la descomposición, un Yo que ya no está presente y un cuerpo que se ha convertido en desecho serán uno en la nada, serán nada y para nada. El "dolor de la separación", como dice Freud, antes de despedirse de lo propio más extraño, el cuerpo. Una mano que palpa otra mano, de forma que lo que palpa y lo que es palpado no se pueden percibir ya como diferentes, esa mano se descompondrá, "esa mano cae", como dice el poema de Rilke. Todavía se siente a sí misma y siente la otra. Las manos se acarician entre sí, dos amantes en una estación ferroviaria de pueblo que en medio del fragor metálico se dicen: pasó y nunca volverá, pero que aún están juntos. Los brazos, las piernas, el sexo, ¿qué aspecto tendrán en las fases de descomposición? Aún están ahí, extraños y muy propios, despreciados, desechados ya, aún amados. El cuello que estrangulará la cuerda: hay que quererle mucho antes de que deje de ser parte de mi estar-en-el-mundo, y que ya sólo esté en el mundo, en el mundo de los demás, materia imperecedera en el universo, aunque indiferente a éste, él, que a su vez es indiferente a sí mismo. La ternura hacia el propio cuerpo, del que uno ya ha abjurado, puesto que el Yo que sostenía no puede seguir existiendo, tiene un lejano parentesco con la masturbación. Al igual que ésta, constituye un círculo. Las líneas que conducían hacia el exterior, que alcanzaban objetos, otros cuerpos, las líneas que tenían una finalidad precisa, ahora se han curvado y desembocan una en la otra formando un círculo sin sentido que corresponde a una acción sin sentido. "El mundo no existe más que a través de la realidad humana", dice Sartre. Sin embargo, aquí la realidad humana que todavía existe remite sólo a sí misma, a manera de masturbación; ha renunciado al mundo, y de este modo se llega al punto en que debemos preguntarnos: ¿es todavía una realidad humana la que trata con ternura su propia corporeidad? También en este caso es válida la respuesta que discurra con constancia y monotonía por todo este discurso: sí y no. Es realidad humana, ya que el cuerpo se sigue sintiendo a sí mismo en el Yo, bien sea con toda la furia (antes de cortarse la garganta), bien sea en pleno dolor de la separación, cuando se ha elegido el dulce sueño de la muerte que nos facilita la industria química. Deja de ser realidad humana cuando una última mirada se dirige al mundo hacia donde nuestra conciencia quería ir, pero que en el momento inmediatamente después es rechazado como un viejo vestido raído, de modo que este mundo y el Yo que lo reclamaba y que lo acogía igual que, a la inversa, el Yo era acogido por el mundo, llegan al final prescrito para ambos desde el inicio. La masturbación finaliza sin orgasmo. El suicidante se cansa de ir a la búsqueda de su cuerpo. Las manos ya no se acarician mutuamente, el tren que separa a los amantes ya ha partido, el pitido sonó agudo. El que se queda está solo: un Yo.
Y este Yo se constituye incansable hasta el último momento, incluso cuando, como conciencia intencional que es, ya no se despliega desde sus propias posibilidades, ya no las ve, ya sólo está consigo mismo. ¿Qué significa esto? Sin duda lo siguiente: que ya a medias fuera del mundo, enemistado con él, abandonando su propio proyecto, se pone y se vuelve a poner a sí mismo. Yo soy; no seré, pero soy. ¿Soy qué? Soy yo. ¿Pero quién soy yo? Yo. (E incluso todo un mundo, que ciertamente carece de futuro y ya ha sido vivido, pero cuyas sombras aparecen todavía, huidizas: un niño en el parque, arrebatado por el frenesí de jugar al escondite; un beso, concedido y dado al joven en la oscuridad de un parque; el coche se aleja de Yellowstone, tras la Roaring Mountain; pero todo aparece ya como lavado y descolorido por el tiempo que lo dejó tras de sí en un abrir y cerrar de ojos.) ¿Quién soy yo? El cuerpo, que también se escapa de entre las manos. Con mayor precisión: el rostro, que es cuerpo y a la vez más que eso. La cara se busca en el espejo cuando alguien va a morir por su propia mano. A menudo se encuentra a las personas que se han pegado un tiro bañadas en su sangre delante del espejo. El rostro se encuentra a sí mismo como rostro: unos ojos, que ahora son cuatro mirándose entre sí con esfuerzo, la boca distorsionada por la angustia. La cara que se reencuentra consigo misma no poseé todavía su Yo. El Yo que ve la cara aún no se ve a sí mismo. Asciende algo parecido al terror, distinto del miedo acumulado en el suicidario. Especialmente cuando se dice a sí mismo: así que eso soy yo. ¿Cómo es que yo soy eso? La vivencia del terror del Yo ante el espejo no es privilegio del suicidario. Se produce también en la vida cotidiana, y raras veces puede ser provocada por decisión propia. En cuanto se produce, tiene el carácter de una caída al abismo. El Yo que mira, fascinado por la imagen del espejo, cae golpeando de un peñasco a otro -y en cada uno de ellos, un nuevo yo- que, no obstante, no ofrecen soporte alguno, de forma que la desesperada caída no finaliza hasta que la persona se reintegra a la vida cotidiana, con un suspiro de alivio, aunque también con la sospecha de haberse empobrecido, de haber perdido por su propia torpeza algo muy valioso. Claro que el estado propicio al suicidio, estado de hastío ante el mundo, de claustrofobia causada por las cuatro paredes que se acercan cada vez más, de los cabezazos contra las mismas, acerca al suicidario siempre de forma opresiva a esta lucha con el espejo. El Yo, se esconda donde se esconda y sea lo que sea, "manojo de sensaciones" o manifestación inmanente del sujeto trascendental, ha llegado al final de sí mismo. Ha negado el mundo y, al hacerlo, se ha negado a sí mismo: debe eliminarse y se siente ya como algo que ha sido, que se está descomponiendo. Entonces intenta por última vez alcanzarse. Cuatro ojos miran fijamente, dos bocas se crispan en una mueca de burla cruel o de inmenso dolor. El Yo, que en tales momentos ya no es cuerpo y apenas es "estar en el mundo", y desde luego que ya no es "avanzar hacia el mundo", tiene miedo: en este momento se ama mucho a sí mismo, acaricia lo que ha sido, no quiere creer que haya hecho las cosas tan mal como para desaparecer así, de manera tan poco honrosa. Pero ahora ya se pierde, se abandona, se vuelve hacia atrás, hacia una serie de fases que ha superado, se dirige a un pálido ser de sombras que ya no es. Toda la conciencia, se dice, es conciencia de algo. Si el Yo del suicidario se pierde en sus recuerdos, es conciencia de ellos. Pura conciencia de sí lo fue antes, al caer; la caída ya tenía algo de masturbación y de muerte.
Algo de muerte, ¡qué candidez! Pues ahora la muerte misma como acto irreversible se presenta ante el suicidario, ante el suicidante -es el resultado final, exitus letalis o salvación, carece de importancia-, ahora es la muerte en cuanto a matarse a sí mismo la cuestión ante la cual una persona se ha de acreditar como bachiller en ser y no ser. Todo lo que acabo de exponer acerca del horror o del espanto en la infructuosa búsqueda del Yo conserva su validez. El espanto es inmenso en cualquier caso, incluso cuando está ausente de la preparación para el suicidio. Pero si éste es llevado a cabo, el horror ante el vacío, el horror vacui ante el enigma del Yo estará atrozmente presente, aunque sea absorbido por el simple y puro miedo a la muerte, por la resistencia desesperada de la naturaleza biológica, completamente externa a la persona. Ante el suicidio somos siempre el cochinillo que es arrastrado al matadero y que chilla como para destrozar el corazón y los oídos. Agua turbulenta en donde nos ahogamos. La mano izquierda estira el cuello mientras la derecha aplica la cuchilla de afeitar. El reventar de la cabeza sobre el asfalto. La asfixia de la cuerda alrededor de nuestro cuello. La abrasante detonación del disparo en nuestra sien. Lo cual no excluye que mientras levantamos la mano sobre nosotros mismos, mientras nuestro Yo se pierde en el acto de aniquilarse a sí mismo y se realiza por completo -quizás por primera vez-, no experimentemos un sentimiento de felicidad desconocido hasta ese momento. Puesto que ahora se ha acabado el existir, el ex-sistere. Ya no tenemos que aniquilar nuestro ser petrificado desde hace tanto tiempo, el Etre de Sartre, a base de salir de nosotros mismos y convertirnos, actuando, en mundo. La náusea en Sartre, la náusea ante el ser que no es capaz de anularse, que, por tanto, no se supera a sí mismo en la permanencia para disolverse íd infinitum en el inundo-, esta náusea también se puede entender de forma completamente opuesta, a saber: como aversión ante el esfuerzo del ex-sistere. Dicho de forma más simple: cuando el bachiller se dice: todo va mal de todas formas, pero a mí ya no me afectará, me importan un bledo la escuela y la vida para la cual uno aparentemente se derrenga trabajando, entonces una cierta paz invade su espíritu. Una paz, ciertamente, donde subyace el miedo: miedo biológico, miedo ante el extremo dolor de la separación, miedo ante el no volver a tener miedo nunca más. Pero también paz; la condición contradictoria fundamental del ser humano, la ambivalencia del "no sólo... sino también" le acompañan hasta su lecho de muerte.
Se pregunta, y yo me lo pregunto a mí mismo, si pudiera existir una hipótesis más general que fuese más allá del hastío de la existencia, para abarcar la voluntad de morir, que es libre, lo repito, también bajo las presiones más insoportables.
Nuestras reflexiones siguen estando fuera del ámbito de la psicología, pero es inevitable que ésta acabe por participar en la descripción de estados de ánimo que son tanto de naturaleza fenomenológica como psíquica, del mismo modo que la fenomenología, según mi convencimiento más profundo, tiene su origen en la disposición psíquica de los fenomenólogos: Husserl, Sartre, Merleau-Ponty eran espíritus inclinados a la introspección, y lo que produjeron fue el conocimiento de sus propios estados psíquicos guiados por la luz esclarecedora y purificadora de la reflexión. Es natural que al reflexionar sobre la muerte voluntaria y sobre la muerte en general nos topemos con Freud, aunque no pretendemos llegar siquiera a sus talones. Más adelante, a medida que avancemos, tendremos que afrontar teorías psicológicas sobre el suicidio. Aquí, cuando aún estamos intentando comprender la disposición a la muerte voluntaria, cuando nos preguntamos cómo se puede explicar el hastío de la existencia y el apartamiento del mundo, tenemos que vernos con la discutida teoría de Freud que sus sucesores, salvo pocas excepciones, rechazaron: la pulsión de muerte. "Lo que sigue ahora es pura especulación, a menudo especulación de largo alcance, que cada cual valorará o desatenderá según su criterio personal", escribió en Más allá del principio de placer (Jenseits des Lustprinzips), la obra que con la hipótesis de la existencia de una pulsión hacia la muerte desató en su tiempo una cierta estupefacción en el campo de la ortodoxia psicoanalítica. Aun cuando no tengamos nada que ver con el psicoanálisis, el concepto de "especulación" nos concierne de forma clara, pues también aquí practicamos la "especulación", "a menudo de largo alcance", tal como reconoce Freud. ¿Acaso podría ser de otro modo? La alternativa no sería más que una esforzada sarta y clasificación de datos y hechos, una nueva interpretación "psicológica" que, ya me pronuncié sobre ello, no puede ser más que ridículamente desproporcionada respecto al acontecimiento. De forma que retornemos la especulación de Freud y llevémosla más lejos todavía y veamos hasta dónde nos ha de conducir.
Es un hecho sabido: la pulsión de muerte es para Freud lo que se opone a las pulsiones de conservación de la vida, lo que tiende a la destrucción, a la destrucción de uno mismo y de los demás. "Nuestra concepción", escribe Freud en Más allá del principio de placer, "fue desde un principio dualista, y lo es hoy más que nunca desde que ya no denominamos los dos términos de la oposición pulsiones del yo y pulsiones sexuales sino pulsiones de vida y de muerte". ¿He de insistir en que esto suena bien a mi oído, que este dualismo se corresponde absolutamente a lo que yo he llamado, por lo menos inicialmente, la contradicción primigenia de la vida, que por tanto la pulsión de muerte, de la cual el psicoanálisis de última hora apenas quiere oír hablar, me parece útil como concepto genérico al que habría que supeditar mi especulación sobre el hastío del ex-sistere? Me parece que se ha desatendido la hipótesis lanzada por el Freud de sesenta y siete años en Más allá del principio de placer: al fin y al cabo existe la muerte voluntaria, que testimonia de forma rotunda su vigencia. Por supuesto que tengo reservas, dudo, intento también añadir elementos de mi propia cosecha. Así, ya el acoplamiento de las palabras "pulsión" y "muerte" deviene una cuestión complicada. Una pulsión no se dirige nunca al vacío, al contrario, nos empuja hacia la exuberancia tropical y prolífera del ser. Es, grosso modo, la "voluntad" schopenhaueriana, voluntad de vida, voluntad de dilatar el yo hacia el mundo. Voluntad, simplemente, de ser. Sin embargo, en el caso de la muerte voluntaria y de la náusea que quizás la precede, quizás incluso la determina, lo que es negado es precisamente el ser hacia el que nos empuja la pulsión. Se ha denominado -fue Eduardo Weiss, discípulo de Freud- "destrudo" a la pulsión de muerte del maestro, con un término latinizante, tendente a la abstracción, y que me parece muy adecuado. Pero aún el furor destructivo y la agresión son claramente elementos de la vida. Sin embargo nosotros nos ocupamos de la muerte: y ésta barre después del acto de destrucción incluso los últimos restos de escombros con su pálida aniquilación. Propongo un concepto que, como creo, corresponde mejor a la realidad de los hechos, aunque posiblemente contradiga toda teoría psicológica: inclinación a la muerte.
Tomemos la palabra como si fuera un jeroglífico. Inclinación es inclinación hacia algo, hacia abajo, ahí aparece el geotropismo, el signo que señala hacia la tierra, a la que pertenecemos. Inclinación hacia algo supone también declinación respecto a otra cosa: a la vida, al ser. Es una actitud, o más bien: una renuncia a la actitud, y en este sentido es algo pasivo. La inclinación hacia la muerte es algo que se sufre, incluso cuando el sufrirla es una forma de huir del sufrimiento de la vida. Es cóncava, no convexa. Pero, ¿acaso la base empírica sobre la que se construye semejante especulación no encuentra su máximo punto de referencia en la muerte voluntaria, un acontecimiento activo en sumo grado? Me corto el cuello. Salto desde la plataforma más alta de la torre Eiffel sobre el macadán de París. Apoyo el frío cañón del revólver sobre mi sien. Acumulo somníferos, escribo cartas de despedida, pongo en marcha mi coche para llegar al lugar donde lanzaré el vehículo y mi persona por el precipicio rocoso con un pequeño movimiento de volante. Anudo la cuerda, aparto el taburete con el pie para quedar así colgando en el vacío y estrangular mis vías respiratorias. O incluso atornillo, tal como el herrero que relata Deshaies, con la mano derecha el tornillo de banco entre cuyas patas descansa mi cabeza, de forma que escucho el ruido que hace el cráneo al quebrarse antes de que todo haya terminado. ¿Acaso todas estas maneras inauditas, violentas, del levantar la mano sobre uno mismo no son pruebas irrefutables del concepto de pulsión frente a mi concepto más suave de inclinación? Estoy tan poco seguro como en su tiempo lo debió de estar Freud cuando hizo pública su especulación para disgusto de sus partidarios. Sería ridículo negar el esfuerzo de decisión que nos exige la muerte voluntaria. Sólo que yo sé por experiencia propia, y después de tomar nota de abundante bibliografía competente, que quizás, y a pesar de la pulsión de vida que actúa por encima de nuestra conciencia hasta el último momento, este esfuerzo es menor de lo que opina quien no está afectado, quien no se inclina hacia abajo. Pues la muerte voluntaria es mucho más que un puro acto de autoaniquilación. Es un largo proceso de inclinarse hacia abajo, de acercamiento a la tierra, una suma de muchas humillaciones que no pueden ser asumidas por la dignidad y la humanidad del suicidario, es, y utilizo una vez más una palabra francesa desgraciadamente intraducible, un cheminement, una progresión sobre un camino que quizás ya estaba trazado, quién sabe, desde el principio. Si no me equivoco, la inclinación a la muerte es una experiencia que todo el mundo podría vivir respecto a sí mismo a condición de estar decidido a buscar sin desfallecer. Está contenida en todo tipo de resignación, en toda pereza, en todo dejarse ir, pues quien se deja ir se inclina ya voluntariamente hacia donde en último lugar está su sitio. ¿Así pues, la muerte voluntaria, contra todo lo que he afirmado audazmente hasta ahora, podría no ser voluntaria? ¿Podría no ser más que abandonarse a una inclinación innata? ¿Podría no ser más que la asunción de la falta de libertad que supone el no ser, dejándonos aprisionar por sus cadenas? No. La inclinación, digo, existe, pero la pulsión a la vida también existe, y quien elige la muerte voluntaria, escoge algo que es más débil que la pulsión de vida. Es como si dijera: ¡desafiemos al más fuerte!, cediendo a la inclinación hacia la muerte en contra de la pulsión de vida. Y si dije que el camino a la muerte voluntaria estaba trazado desde el principio, con esto no pretendo ni puedo querer decir que el suicidante esté libre de la voluntad de ser y de vivir, que no esté condicionado por ella. Uno cena aún, antes de tomarse las pastillas. Concede al necio impulso biológico lo que éste le exige. Sin embargo, allá arriba, en la habitación, donde están las cartas de despedida sobre la mesa con el dinero para la factura del hotel y los barbitúricos reunidos, se inclina y ya no se deja llevar.
La tierra ha de poseerlo, sólo que de forma diferente a como lo entendía el poeta. La idea de ser polvo es tan inquietante como bienhechora. ¿Este bienestar del morir es expresión de un deseo -que Freud interpreta como derivado de la compulsión de repetición de niños y neuróticos- de "regreso", de seguir literalmente "al afán inherente a todo organismo vivo de restablecer un estado anterior"? ¿Pero cuál sería este estado? El inorgánico, a partir del que nos convertimos en organismos por un azar, como dice Jacques Monod, no fue un estado al que nos podamos remitir. La materia no viva no conoce ni experimenta ningún tipo de estado. Nuestra inclinación a la muerte, si es que podemos utilizar este concepto especulativo, no es por tanto un regreso. Y aún menos un futuro. Se dirige hacia la falta de lugar de la nada más nula. Y con estas palabras volvemos a chocar fuertemente contra los límites del lenguaje, que son expresión de los límites del ser.
¡Cuántos parabienes, cuánta honra se pone en juego, se incluye tanto orgullo humano en una acción que en su indescriptibilidad debe también parecer absurda! El principio nihil está vacío, no hay duda, al contrario del principio de esperanza, que incluye todas las posibilidades de la vida, de la grande, intensa, vivida y meditada. Pero no sólo está vacío, sino que también es poderoso, ya que es la auténtica finalidad de todos nosotros. Este poder, poder del vacío, de lo indecible, poder vacío que no es designable mediante ningún signo, ni alcanzable por ninguna especulación, puede ser finalmente el que aquí llamamos, a modo de intento y bien conscientes de la insuficiencia del término, la inclinación a la muerte. Sé que sería más sencillo hablar simplemente de un taedinm vitae y diluirlo en estadios determinables uno por uno, estadios previos al "suicidio", que es el término que se suele emplear. Conflictos ante los que el sujeto cree no estar a la altura. La anomie, este conjunto de condiciones que según Durkheim llevan al suicidio, bajo la influencia de las cuales la acción del individuo respecto a la sociedad queda desestructurada. Todas estas aproximaciones psicológicas, a menudo contradictorias entre sí, a veces bien fundamentadas empíricamente, son revisables siempre y están necesitadas siempre de revisión, de manera que quien lee una serie de escritos relativos al suicidio al final acaba sabiendo menos que antes sobre la muerte voluntaria excepción hecha de un par de datos empíricos, a menudo desmentidos por otros tantos. Sin embargo, está claro que es necesario construir constantemente conceptos suicidológicos y confrontarlos con la totalidad de la experiencia: la psicología es una ciencia seria, a la cual agradecemos importantes descubrimientos, aunque éstos nunca sean definitivos y siempre sean asunto de la sociedad, no del sujeto. Por tanto, es difícil contraponerse a quien prefiere hablar del tedium vitae antes que de una inclinación a la muerte. No se pueden encontrar argumentos convincentes a favor de que la muerte voluntaria sea una inclinación hacia ningún lugar. Sin embargo, quien habla desde el espacio y el habitáculo de lo inmediatamente vivido, quien experimenta la inclinación a la muerte como una dounce immédiate de la conscience, se aferrará a su punto de vista frente al de la ciencia. Recuerdo perfectamente cómo desperté de lo que había sido, tal como me explicaron luego, un coma de treinta horas. Encadenado, atravesado por tubos, en mis dos muñecas aparatos dolorosos acoplados a mí con el fin de alimentarme artificialmente. Expuesto, abandonado a un par de enfermeras que iban y venían, me lavaban, limpiaban mi cama, me ponían el termómetro en la boca, y todo con indiferencia, como si yo ya fuera una cosa, une chose. La tierra aún no me tenía: el mundo me volvía a tener, y yo tenía un mundo sobre el que me tenía que pro-yectar para volver a ser totalmente mundo. Me invadió una profunda amargura frente a todos los bien intencionados que me habían sometido a semejante ignominia. Me volví agresivo. Odié. Y supe mejor aún que antes, yo, que había tenido trato íntimo con la muerte y su variante especial, la muerte voluntaria, supe que me inclinaba hacia la muerte. y que la salvación de la que se enorgullecía el médico se contaba entre las peores cosas que se me habían infringido nunca, lo que no era poco. Ya basta. Mediante una experiencia privada conseguiré convencer tan poco como mediante mi discurso alrededor de la muerte. Por otra parte, quiero dar testimonio más que convencer.
Y todo esto en un marco más general que personal. En el curso de una vida, que se extiende ya de una manera agotadoramente larga, se oyen y se ven tantas cosas que finalmente no se necesitan ya los case histories, tan caros a la psicología científica, como material de apoyo: cada caso que le hizo a uno levantar la mirada y escuchar lleno de miedo en la oscuridad es representativo de muchos otros. Ahí estaba Else G., de treinta y ocho años, doblaba la edad de aquel que la amaba y era correspondido de un modo absolutamente maternal; a la gente le parecía desde ridículo hasta repugnante; a ellos, tan natural como la muerte. Ella siempre llevaba consigo una gran cantidad de pastillas de Veronal, se había hecho imprimir un cuadernillo de recetas con el nombre de un médico inexistente y se firmaba ella misma las recetas según sus necesidades. Se rumoreaba que había tenido varios intentos de suicidio, y éste era un rumor que rodeaba de misterio a su persona. La gente la consideraba una exaltada y no daba fe a sus teatrales inmersiones en el sueño. La mayoría de las veces la dosis era realmente tan insuficiente que incluso un profano, cosa que ella no era en absoluto, tenía que saber que la cantidad de substancia ingerida era insuficiente. La muerte voluntaria formaba parte de su modo de vida, ella misma también lo comentaba a menudo con ironía. Yo nunca creí que sus siempre repetidos intentos fueran en serio. Acabamos perdiéndonos de vista mutuamente. Hasta
que un día llegó la noticia de que Else G. se había envenenado: la habían encontrado muerta en una habitación de hotel en Amsterdam. Amsterdam, envuelta en el viento y la niebla, ciudad de agua y de muerte, bien elegido como escenario para morir, mejor que Venecia. Una vez lo haré, decía siempre la mujer, con un tono de voz incierto y una sonrisa fina y burlona; ahora esto adquiría de pronto el trasfondo de la realidad de Amsterdam. Los suicidólogos dicen que es un gran error no tomarse en serio lo que un suicidario dice en tono de broma. La muerte voluntaria es un obstinado acompañante de la vida, un caballero de negro con el rostro pálido del "hombre de la luna" de Hauff. (Esto ya no lo dicen los suicidólogos, sería poco serio.) Sin embargo, dado que yo mismo soy tan poco serio como lo era Else G. hasta el momento en que, contra su costumbre, elevó al triple la dosis de pastillas, hablo sin ningún tipo de freno del acompañante vestido de negro y pálido como la muerte: que sea imagen y símbolo, imagen de pensamiento, imagen que mueve a pensar en la inclinación a la muerte, hipótesis a la cual no quiero renunciar, a pesar de que la cifra de los que se suicidan realmente no sea más que un pequeño uno en relación con el poder mayoritario de los diez mil que siega la señora de la guadaña. Y dicho sea de paso: las cifras no dicen apenas nada, puesto que, en primer lugar, el suicidario "salvado" a menudo era un suicidante completamente serio en el momento del acto, de forma que la distinción entre los dos conceptos que yo mismo me he visto obligado a utilizar siguiendo a los suicidólogos resulta bastante arbitraria; y en segundo lugar, existen las así llamadas "zonas grises" en las que se amontonan los suicidarios vergonzantes que, acobardados por la lógica de la vida y la sociedad conservadora de la vida, hacen como si el tema no fuera con ellos.
Quien rompe a través del aura de autoprotección que mantiene la especie y cede a la inclinación hacia la muerte, sea porque el échec le venció brutalmente y le vino a decir: eres nada, así que finalmente decídete a no ser; sea porque haya reconocido el échec final de toda existencia y quiera levantar la mano sobre sí mismo, su propia mano, antes de que se levante contra él la mano del cáncer, la mano del infarto, la mano de la diabetes, etc. Quien, por tanto. cede y se abandona lo hará de una forma determinada en cada caso por las circunstancias externas. Maneras de morir. El oficial que vio puesto en entredicho su honor en la mesa de juego o durante un estúpido intercambio de palabras cogerá su arma de fuego. Es asunto suyo, conoce sus mecanismos, su "clic" le es familiar como el cuerpo de una amada. Quien viva cerca de la costa del Mar del Norte entrará quizás andando erguido en el agua, como lo hizo Luis II de Baviera; sabe que con la marea ascendente su capacidad de nadar no podrá vencer a la tumultuosa potencia del mar. El médico y el farmaceútico tomarán veneno. Quien viva en el piso dieciséis de un edificio se sentirá forzosamente tentado por la altura: la profundidad de la caída, que antes apenas percibía puesto que su mirada se extendía sobre la lejanía de la tierra, se convierte ahora en el imán de su doblarse, de su inclinarse hacia su Yo sin sentido. Incluso el horrible modo de morir del herrero con su cráneo aplastado por la presión de los bloques de hierro se vuelve ahora comprensible: ha trabajado siempre con esta herramienta, que sea por tanto la herramienta de su última obra. Lo decisivo para todos ellos, los que se ahorcan, se disparan un tiro, tragan veneno, saltan desde la altura, se introducen en el agua, se abren las venas, es la inclinación hacia la muerte, que lógicamente está subordinada tanto al hastío de la vida como al tediam vitae que se resigna.
Quedan aquellos que no constan en ningún sitio, que ni siquiera se pueden situar hipotéticamente en las zonas grises: se dejan morir sin llevar la contraria, como en otro tiempo los tambaleantes "musulmanes" de los campos de concentración -se tambaleaban porque estaban demasiado débiles como para correr contra el alambre electrificado-, o bien viven de tal modo que aceleran su "ser para la muerte". Si mantiene este ritmo de trabajo se destrozará usted, dice el médico, se lo advierto, es tiempo de descansar. Pero no hay lugar para ello, al contrario, el hombre estira con mayor fuerza las riendas que estrangulan su vida. ¿Y qué pensaba Sartre cuando tomaba hasta veinticinco pastillas de Corydran al día, mientras escribía la Critica de la razón dialéctica? Desde luego que no, no pensaba en la muerte, habría sido una contradicción respecto a sus teorías. Pensaba en su obra, que le permitía salir al mundo, reunir mundo, crear mundo. Pero quizás había algo en él que pensaba en la muerte, quizás se inclinaba cuando pensaba avanzar. Quién sabe. ¿Quién sabe algo sobre los muchos que, contra todo consejo médico, contra cualquier elemental sentido común, viven arrebatando las horas para ser arrebatados ellos mismos tanto más deprisa? El comerciante que abrevia las noches y durante el día persigue las emociones que debería evitar se busca la muerte mediante el trabajo, "por su negocio", "por su familia", tal como se dice. El escritor, que destruye su instrumento de pensar, la cabeza, estimulándose a trabajar con latigazos de alcohol y pastillas, que destruye su corazón fumando un cigarrillo tras otro, realiza "por su obra" lo que es absurdo según la lógica de la vida; un par de colegas dicen después de su muerte, respetuosamente, que ha muerto sobre el campo del honor de los escritores, "por su obra". Es evidentemente imposible contarlos a todos entre los suicidantes. Ni tan sólo quisiera calificarlos de suicidarios. Pero creo que quizás no acaba de ser cierto el sacrificio "por la obra", "por la familia", igual que quizás tampoco es correcto aceptar a los mártires ("de la libertad", "de la fe", "de la patria", "de la causa justa") con tanta simplicidad como nos los ofrece la historia. Más bien voto por tomar en cuenta, incluso en los casos poco claros, la hipótesis de que cedieron a una inclinación hacia la muerte, mientras que para el mundo eran héroes o bien, según la imagen, las famosas "velas que arden por los dos extremos". Se me ocurre un ejemplo que (al mencionarlo) me hará reo de la acusación de blasfemo y que levantará polémica: la muerte en la cruz de Cristo. Si queremos reconocer como figura histórica al rabino Joschua, lo cual es discutible, pero no absurdo, y si no vemos en este combativo profeta del amor al hijo de Dios y al redentor, su terrible muerte se nos aparece como un suicida en puissance, y en cualquier caso diremos que había cedido a la inclinación a la muerte, del mismo modo que lo hace su cabeza, que, inclinada hacia la tierra desde la cruz, se dirige a nosotros de forma conmovedora en cada una de sus imágenes; nos parece como si el crucificado no sólo hubiese clamado a su dios, sin entender que le hubiese abandonado, sino que también hubiese explicado a los hombres: dejad que lo bueno sea bueno, lo malo malo, id a la vuestra, todo da igual.
Sin embargo, hay un factor que crea una distinción absolutamente neta entre los silenciosos quasi-suicidarios que trabajan como para morir en el empeño junto con los héroes y mártires, y el auténtico suicidario o suicidante: los primeros no conocen el momento previo al salto definitivo en su plena intensidad, y lo voluntario de su muerte lo es sólo a medias. El escritor que fuma en cadena no está seguro de que la muerte se le presente en un plazo brevísimo, y además la brevedad de este plazo no se puede experimentar de antemano, incluso en el supuesto de que uno la pudiese cuantificar temporalmente ("No puede durar más de un año, seis meses, tres.") No es obligatorio que el héroe sea alcanzado por la bala enemiga cuando durante el ataque a un carro de combate se lanza con toda evidencia en los brazos de la muerte. El mártir puede ser evitado; incluso al rabí Joschua se le hubiese podido aplicar en el último momento el indulto, a pesar de la masa vociferante que quería ver liberado a Barrabás pero no a él.
El suicidante, sin embargo, muere por decisión propia. El indulto sólo se lo podría conceder él mismo, y desde el momento en que lo rechaza, ya no queda instancia alguna que le pueda robar su libertad: que pueda devolverle a la vida. Es cierto que existe, tal como nos enseña no sólo la suicidología, sino también la experiencia, el "suicidio-ordalía", aquella muerte voluntaria en la que se apela al juicio divino: el suicidario elige un modo de morir (preferentemente los somníferos) que le permite dejar una puerta entreabierta, de forma que los demás puedan llegar a abrirla, es decir, devolverle a la vida. Elsa G. tomaba a menudo pastillas de Veronal, dosificadas de tal manera que la probabilidad del exitus era determinable cuantitativamente con una escala de variables. Concedía a la vida hasta un setenta por ciento de posibilidades, su acto era un juego con el destino hasta el momento en que decidió concluir el asunto definitivamente. Me parece que incluso el "suicidio-ordalía", mientras no se trate de una escenificación teatral claramente reconocible con finalidades de chantaje -y en tal caso el término de suicidio, o de intento de suicidio, pierde toda justificación y ha de ser retirado-, se eleva en su dignidad y carácter voluntario por encima del suicidio silencioso, del "dejarse ir", se eleva también por encima de la muerte del mártir incluida la muerte del profeta en el monte Gólgota. Quien levanta la mano sobre sí mismo es básicamente diferente de quien se entrega a la voluntad de los demás: a éste último le sucede algo, aquél actúa por sí mismo. Es él mismo quien determina el plazo, no puede confiar en intervenciones salvadoras. Tras los últimos monólogos, que quizás tengan lugar ante el espejo donde persigue aún su Yo juzgado y condenado, no para alcanzarlo, sino únicamente para eliminarlo, llega, inexorable, el momento, libremente elegido, en que levanta la mano contra sí mismo. Pero le acontece algo que, bajo diversas apariencias, resulta todavía más inquietante que la caza del Yo: el tiempo. Tendrá lugar a las nueve de la noche (según las estadísticas, la mayoría de suicidios ocurren en las últimas horas de la tarde y las primeras de la noche). A las nueve, y ahora son las siete, faltan pues dos veces sesenta minutos, cada uno de sesenta segundos; el segundero avanza incansable, ya ha pasado un minuto, dos, tres, cinco, quince pasaron ya, uno puede hacer trizas el reloj, pero no podrá nunca desconectar el silencioso tic-bac del tiempo puro. Y en el lapso que aún queda y que uno se concede todavía -trátese de horas o de pocos minutos- el tiempo es experimentado como tal. Uno lo lleva en sí mismo, es muy relativo lo que dice Freud al respecto de que el subconsciente no conoce el tiempo, que ensarta acontecimientos sin orden cronológico, los mezcla, los invierte. El paso del tiempo siempre está presente: en cualquier caso, en la consciencia, pero también en un espacio interior metafórico, situado más profundamente que todo subconsciente, donde continúa su tictac. Si es verdad que el Yo es mundo y espacio al que se lanza y que proyecta, no es menos cierto que también es tiempo: y este tiempo está más indisolublemente ligado al sujeto que el espacio en el que penetra para ser a la vez Yo y mundo. Es el cuerpo quien percibe el tiempo. Este tiempo del cuerpo ha sido siempre a la vez relativo y absolutamente irreversible. Relativo: el latido del corazón se ha repetido, incansable, la respiración se encadena, sueño y vigilia se suceden, alternándose... se puede llegar a creer que así seguirá por toda la eternidad. Año tras año alguien iba en verano al mismo balneario, un mes de julio semejaba al siguiente, un mes de septiembre era similar al mismo mes del año precedente, la habitación del hotel, precavidamente reservada con antelación, era la misma. El tiempo relativamente irreversible aparentaba no serlo, aparentaba lo contarlo: en 1966 visité el mismo lugar en la costa del Mar del Norte que en 1972, las fechas no significan nada. Y 1978, cuando vaya por la autopista hacia el mismo lugar, será como 1966. Repito que el cuerpo lo sabe mejor. No sólo consigna perverso y fiable aparato registrador, los años, los meses y días, sino cada latido del corazón, ninguno es idéntico al anterior. El corazón se va gastando con cada bombeo de sangre, las venas, los riñones y los ojos se deterioran. En los momentos de súbita, inesperada conciencia del decaer, como los experimentamos todos, el ser humano sabe que es una criatura del tiempo; para ello no hace falta que tenga idea alguna de entropía. En algún momento, el hombre que está a punto de morir experimenta como absolutamente irreversible el tiempo relativamente irreversible que conocemos de la vida cotidiana: mañana tengo que volver a repetir lo mismo, andar los mismos caminos, ver las mismas caras conocidas, y el año que viene también será así. El tiempo, ¡forma de intuición de un sentido profundísimo! Pero ahora este profundo sentido íntimo ha ascendido a la superficie, a la altura de mi Yo. Todavía una hora y media, una pequeña eternidad. Nada. Hablan ahora simultáneamente el cuerpo y el espíritu, el rumor de sus voces se puede oír en el espacio. El cuerpo sabe que dentro de noventa minutos, el tiempo que suele durar una película, ya no será él mismo. Se aplastará sobre el asfalto, se desangrará, su centro respiratorio quedará súbitamente paralizado o caerá en un sueño inquieto que le transformará para siempre. El cuerpo se subleva, ya ahora, y se sublevará aún más salvajemente cuando se le retire su ser. El espíritu -que se me perdonen estos conceptos simplificadores y generales, se imponen cuando el pensamiento alcanza sus límites-, el espíritu da órdenes. Y se rebela a su vez porque es sustraído al tiempo, y porque con ello desaparece todo el tiempo acumulado en él. Recuerda tantas cosas, todo tiene carácter temporal, puesto que el espacio, que no sólo era asunto del cuerpo, sino también suyo, del espíritu, se va a cerrar a cal y canto. Es la muerte voluntaria quien pone fin al espíritu, no hay escapatoria ni esperanza alguna, puesto que es la instancia espiritual quien, en nombre de la dignidad y como respuesta al échec, se ordena a sí misma su autoextinción. El tiempo absoluto, absoluto porque cuerpo y espíritu saben ahora que no se producirán más repeticiones engañosas, se comprime a dos niveles. El recuerdo ligado al tiempo, recuerdo en el presente de tiempos pasados, reúne y concentra su profusión hasta convertirla en un núcleo minúsculo, muy pesado, núcleo del Yo. Sucedieron tantas cosas, incluso en la vida aparentemente más banal. Un trago de cerveza, para apagar el ardor de la garganta seca después de una caminata por la montaña. El coche arrancaba tan mal cuando el tiempo era húmedo, ¿qué coche era? El pequeño, rojo, modelo Anglia, construido en 1967. Y el intenso deseo de dar un salto hacia atrás, hasta aquel mismo año. Son justamente los pequeños acontecimientos los que, como en los sueños, adquieren una importancia extraordinaria y un orden temporal, ahora, cuando el proceso de compresión temporal es sentido como peso, peso del espíritu, peso del cuerpo, y se convierte segundo a segundo en algo cada vez más insoportable. Le temps vocu: aún está ahí, el tiempo vivido, aunque involucionado hasta haber adquirido una dimensión mínima. Pero pronto no será, puesto que su irreversibilidad se va a actualizar y concretar, ya que no es la muerte quien da alcance al suicidario, sino él quien la atrae a su pecho, de manera que todas las puertas por donde podría entrar alguna ayuda están cerradas: donde este peligro se manifiesta, el elemento salvador desaparece. Holderlin. ¿Leído cuándo? Pronto en el tiempo, la fecha precisa no tiene importancia, la sensación de que fue pronto es suficiente. Le temps vécu, de Eugene Minkowski. ¿Leído cuándo? Tarde. Hacia 1967. Y "tarde" dice mucho más que cualquier fecha. Es tarde, tan tarde ya, lo que ha de venir lo sé demasiado bien. ¿Aún una hora? No es ya ninguna eternidad. Se podría revocar todo, romper las cartas de despedida ya preparadas y las instrucciones para la incineración, poner en marcha el coche ante el hotel y volver a emprenderlas con el espacio del mundo, lanzarse hacia afuera. Para sufrir un nuevo échec y otro y otro más. No: aquí se lleva a término una entropía de orden absolutamente privado y acelerada hasta lo demencial. Todavía tres cuartos de hora. El tiempo se desgrana a dos niveles con dos tipos de sonido. Es ahora plenamente absoluto, y es arrancado de su absoluto y convertido en no-tiempo.
Para Heidegger el tiempo es preocupación, la dirección temporal contiene el carácter de preocupación del ser, del Dasein: preocuparse de, preocuparse por. Quien levanta la mano sobre sí mismo no debería pues "tener ya ninguna preocupación" y con ello tampoco ningún tiempo. Sin embargo, por otro lado, experimenta que, justamente porque ya "no tiene tiempo" -sus límites ya están marcados por su voluntad de acabar- el tiempo le pertenece más que nunca. Con cada movimiento de la segundera, el tiempo se vuelve más denso y pesado. Tiene más y más tiempo, cuanto menos tiempo le deja su propia decisión, y con ello tiene cada vez más y más Yo, un Yo, sin embargo, que se presenta como un enigma cada vez más indescifrable, pues, ciego y salvaje con la premura de la persecución de sí mismo, cuanto más lo estrecha contra sí, menos sabe qué hacer con él. El tiempo se almacena en el Yo, lo llena de angustia al contemplar el avance de las agujas del reloj, pesa en el cuerpo que se quiere defender de él, que quiere ser a toda costa, cuando es esto precisamente lo que el espíritu le niega, aquel mismo espíritu que querría perdurar pero que se lo ha prohibido a sí mismo. Incluso el no tener preocupación no es quizás más que una ilusión. Todavía veinte minutos. Finalmente el mundo sigue estando ahí, aunque ya no debiera estar. El miedo es grande. Clamor y estampidos. Tremendas oleadas inundan la cabeza, cuya boca quizás pedirá ayuda a gritos, contraviniendo el mandato del espíritu. Efecto de los somníferos. Desplazarse a trompicones desde la mesa, donde queda todo bien ordenado, hacia la cama. Uno podría caerse, y al caer arrancar el auricular del teléfono, uno se enreda tan fácilmente en los cables. Y el portero de noche vendría a ver si todo está en orden. Sirenas, una ambulancia, hay que evitar cuidadosamente todo esto. Investigaciones recientes en el campo de la física teórica han ido más allá del continuum objetivo espacio-temporal, incluso más allá de la termodinámica, y han definido un concepto de tiempo según el cual el tiempo empezó una vez, algo que nadie acaba de imaginar. Y resulta demasiado extraño como para que uno lo comente o se duela de ello. Quien levanta la mano sobre sí mismo, quien se asesina -"autoasesinarse", es cierto, utilizo por una vez esta palabra horrible-, es señor a la vez que criado del tiempo, de su tiempo, el único que aún le importa, puesto que ahora se encuentra ya en un estado de total ipseidad. Qué me importan mi mujer y los hijos, qué me importan la física y el conocimiento objetivo, qué me importa la suerte de un mundo que se hundirá conmigo. El tiempo apremia y se comprime en un Yo que no se posee. El mundo como temporalidad desaloja al mundo del espacio de la fosa en donde está escondido el Yo. Quien levanta la mano sobre sí mismo no tiene ya oportunidad de aprehender otra cosa que tiempo muerto, de alcanzar otro lugar que el campo de escombros de la propia historicidad, que carecerá tanto más de objeto cuantos más objetos, ruinas de objetos, se amontonen en él. Pero éstos no ofrecen ya ninguna resistencia al sujeto; no se siente movido a dominarlos. ¿Cuántos minutos quedan todavía?
Pero los dados aún no han caído. Quizás aún diez minutos que uno se concede de más. Se dejarían ampliar fácilmente hasta una eternidad engañosa. La dulce tentación de la vida y de su lógica rodea hasta el último segundo al que está decidido a la muerte voluntaria. El cariño necrofílico hacia el cuerpo que va a morir se puede convertir fácilmente en la decisión redentora de abandonar la empresa, de forma que la náusea y la inclinación a la muerte se conviertan en cariño hacia el mundo. La irreversibilidad absoluta del tiempo todavía se podría relativizar: hoy como ayer y anteayer, mañana como pasado mañana, el corazón latiría, un latido seria engañosamente igual al otro, un despertar parecería igual a tantos precedentes y eternamente futuros. Truco de prestidigitador, cuya habilidosa pericia parece realizar lo imposible ante nuestros ojos de mirada fija y estupefacta.
Mais deja le couperet va tomber, d'un instant a l'autre, el verdugo no hace fiesta. Ya sólo cuenta una sola cosa, lo que llamamos dignidad: el suicidario está decidido a ser suicidante, y a no exponerse de nuevo al ridículo de la cotidianeidad alienante o a la sabiduría de psicólogos o parientes, que suspirarán aliviados, pero a duras penas podrán reprimir una sonrisa indulgente. Que así sea, y efectivamente es, la manera no importa. La dignidad instala las boyas luminosas. Fracasar sería el oprobio más imperdonable y más imborrable, un nuevo échec que forzosamente encabezaría toda una larga serie de nuevos échecs. El segundero avanza incansable hacia el minuto de la verdad. El acto se lleva a la práctica. Nadie sabrá considerarlo en su justa medida fuera del Yo encerrado en sí mismo, que quizás encuentre finalmente su propio núcleo. La objetividad mundana intentará diseccionarlo: no será más que un tejido muerto, que manos y cerebros experiementados desmenuzarán con tanta aplicación como ociosidad.

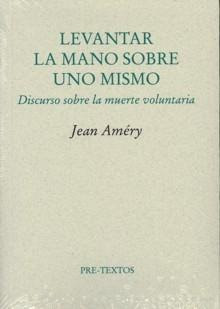



























































No hay comentarios:
Publicar un comentario